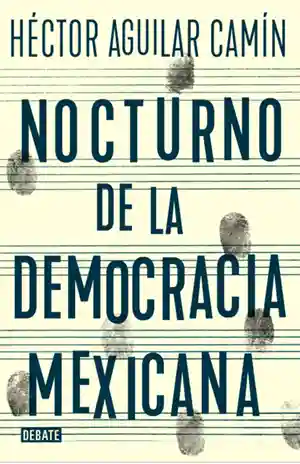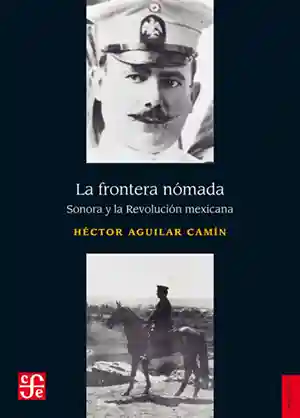Héctor Aguilar Camín

Nació el 9 de julio de 1946 en Chetumal, Quintana Roo, México. Es Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información, Universidad Iberoamericana (1963-67) y Doctor en Historia, El Colegio de México (1969-75).
Libros publicados
Ficción
- Con el filtro azul, 1978 (cuentos).
- La Decadencia del dragón, 1983 (cuentos).
- Morir en el Golfo, 1985 (novela).
- La guerra de Galio, 1991 (novela).
- Historias conversadas, 1992 (cuentos).
- El error de la luna, 1995 (novela).
- Un soplo en el río, 1997 (novela).
- El resplandor de la madera, 1999 (novela).
- Las mujeres de Adriano, 2001 (novela).
- Mandatos del corazón, 2002 (novela).
- La tragedia de Colosio, 2004 (novela sin ficción).
- La conspiración de la fortuna, 2005 (novela).
- La Provincia perdida, 2007 (novela).
- Pasado pendiente, y otras historias conversadas, 2010 (cuentos).
- Adiós a los padres, 2014 (novela biográfica).
- Toda la vida, 2016 (novela).
- Historias conversadas, (Nueva edición, corregida y aumentada).
No ficción
- La frontera nómada. Sonora y la Revolución Mexicana, 1977 (historia).
- Saldos de la revolución. Cultura y Política de México, 1984 (ensayo).
- Después del milagro. Un ensayo sobre la transición mexicana, 1988.
- A la sombra de la Revolución Mexicana, con Lorenzo Meyer, 1989 (historia).
- Subversiones silenciosas, 1994 (ensayos).
- México: la ceniza y la semilla, 2000 (ensayo).
- Pensando en la Izquierda, 2008 (ensayo).
- La invención de México, 2009 (ensayo)
- Un futuro para México, con Jorge Castañeda, 2010 (ensayo)
- Regreso al futuro, con Jorge Castañeda, 2011 (ensayo)
- Una agenda para México, con Jorge Castañeda, 2012 (ensayo)
- ¿Y ahora qué? México ante 2018, (Coord. Ensayos)
- Nocturno de la Democracia Mexicana, 2019 (ensayo)
Reconocimientos
- Premio Nacional de Periodismo, 1986
- Medalla al Mérito Cívico Andrés Quintana Roo, 1992
- Premio Ichiiko por Obra Cultural, Japón, 1997
- Premio Mazatlán de Literatura, 1997
- Medalla Gabriela Mistral, Chile, 2001
- Doctor Honoris Causa por la Universidad Veracruzana, 2009
- Premio al Mérito Editorial Juan Pablos, 2016
- Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez, 2016
- Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo, 2016
- Medalla Bellas Artes, 2017
- Medalla de las Artes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2017
- Doctor Honoris Causa por la Universidad de Quintana Roo, 2017
Trayectoria Profesional
- Secretario de redacción de la revista Historia Mexicana, El Colegio de México (1971-74)
- Investigador del departamento de Investigaciones Históricas, INAH (1971-77) (1983-92)
- Miembro del Consejo de Redacción de La Cultura en México, suplemento de Siempre (1974-76)
- Columnista, Coordinador Editorial y Subdirector Editorial del periódico unomasuno (1977-83)
- Director de la Revista Nexos (1983-95) (2009-
- Subdirector del periódico La Jornada (1984-87)
- Director de Ediciones Cal y Arena (1988-95)
- Jurado del Premio Cervantes (1987)
- Obtuvo la Beca Guggenheim (1989-90)
- Miembro de la Comisión Binacional sobre el Futuro de las Relaciones de México y Estados Unidos (1989-93)
- Profesor Visitante, The Institute of Latin American and Iberian Studies, Columbia University, Nueva York (Otoño, 1991)
- Miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1990-99)
- Miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Quintana Roo (1994-98)
- Director y Conductor del programa de televisión Zona Abierta (1999 a 2008)
Ha escrito en la revista Proceso, el diario La Jornada, el diario El País de España, La tercera y El Mercurio de Chile, el Huffington Post, Los Angeles Times y The New York Times.
Actualmente es director de la revista nexos, escribe una columna diaria, “Día con día” en el periódico Milenio, es miembro de la mesa de debate Es la hora de opinar en ForoTV de Televisa, y del programa Botepronto en Milenio Televisión. Desde hace unos años imparte conferencias regulares en diversos foros universitarios, empresariales y académicos sobre la vida pública de México.
Héctor Aguilar Camín en primera persona
Entrevista con Abraham Farid Gorostieta
27 de febrero de 2014
1. Infancia y destino
P. Infancia es destino. Se repite una y otra vez, y es que la vida, la realidad así lo marca. Usted ha escrito y ha platicado sobre su infancia en Chetumal (de manera rápida, quizá por torpeza del entrevistador que no ha profundizado, o por desinterés, puede ser, porque el reportero siempre quiere la respuesta escandalosa, la declaración coyuntural), ¿podría contarme sobre esa parte de su vida?
R. Tengo dos Chetumales en la cabeza, el que yo recuerdo y el que recuerdo de las historias que contaban mi madre y mi tía, Emma y Luisa Camín. El segundo es mejor que el primero. El Chetumal que recuerdo de las palabras de Emma y Luisa Camín es como una novela. Tiene personajes que dominan la escena, en particular los padres y los gobernantes, y luego muchas historias que son ramas del mismo árbol. El Chetumal que recuerdo por mí mismo está nublado por un resplandor. Tiene un eco feliz, pero recuerdo poco. La felicidad tiene mala memoria. Recuerdo mal mi infancia. Aparte del resplandor que lo baña todo, hay un patio con langostas vivas, una fiesta, una palmera al fondo de la casa. Mi abuelo Camín me da al amanecer café con yemas. Mi padre mi padre lleva una serenata en la madrugada. Recuerdo sueños de travesías agónicas que hacen chirriar los dientes. Otros en los que avanzo a zancadas por los aires como el gato con botas. Recuerdo los berridos de un puerco entendido que iban a destazar en el patio de mi casa. Recuerdo una mata de guaya en la casa vecina. Recuerdo el olor a talco inglés que había en la cercanía de mi madre y de mi abuela paterna. Pero la memoria más acabada de mi infancia es la de una desgracia: la noche de septiembre de 1955 en que el ciclón Janet destruye Chetumal. Lo demás son retazos.
P. Usted nace en 1946, es un babyboomer, su infancia y adolescencia transcurre en lo que se conocería (o llamarían los historiadores) como el “milagro mexicano”, pero Chetumal en 1946-1955 no era fácil la vida, muy lejos del Estado centrista y de su cultura.
R. El Chetumal en que yo nací no era parte del milagro mexicano. No había drenaje ni agua corriente. Yo me abrí una ceja corriendo por la zanja que cavaron para poner el drenaje, quizá en 1954. Había agua de lluvia y agua de pozo. La de pozo olía a podrido. La de lluvia era muy delgada y dulce. Se almacenaba en unos toneles de madera ceñidos por flejes llamados curbatos. Los curbatos recibían el agua de lluvia del techo de las casas por unas canaletas de lámina El pueblo tenía ocho calles por lado, todas de dos sentidos con un camelloncito en medio. Recuerdo esas calles anchas y largas. No lo eran, lo son en mi memoria. Jugábamos un juego llamado kimbomba, hecho con palos de escoba. El palo chico tenía afiladas las puntas. Con el palo grande pegabas en una de esas puntas, el palo chico saltaba y lo golpeabas en el aire. Ganaba el que hacía llegar más lejos el palo chico. Juego de pobres.
P. Siete (casi) décadas después, como recuerda ese episodio de su vida que termina con usted, su madre doña Emma y su tía, doña Luisa, con su nana, la madre de su nana y sus tres hermanos, todos metidos en una cocina atajándose del ciclón?
R. Nosotros vivíamos en la parte baja del pueblo. El ciclón tuvo dos fases, en la segunda, luego de una calma chicha que era el ojo del huracán, los vientos metieron el agua de la bahía. Para ese momento estábamos refugiados en la cocina de la casa, que era el único cuarto de cemento. El resto de la casa, toda de madera, había sido destruida por los airones de la primera fase. En la cocina estábamos los cuatro hermanos, Emma la mayor, de diez años, yo de nueve, Juan José de siete y Pilar de cinco. Nos cuidaban mi madre y mi tía, la nana, y la cocinera. Mi abuelo Camín y mi tío Raúl habían cruzado durante la calma chicha de sus casas vecinas a ver cómo estábamos. La cola del ciclón les impidió volver. El agua del mar empezó a entrar por la rendija de abajo de la puerta, como si alguien la regara desde fuera. Y fue subiendo. Nos subieron a los niños a la mesa y a la estufa. Cuando el agua llegó a la cintura de los adultos, ellos subieron también a la mesa y a la estufa, con nosotros en brazos. El agua siguió subiendo, les llegó a los adultos al pecho y a nosotros, en sus brazos, a la cintura. Entonces la marea alta se detuvo y empezó a bajar, tal como vino, poco a poco. Al día siguiente el pueblo no era sino astillas y lodo. El ciclón Janet arrasó Chetumal la noche del 27 de septiembre de 1955.
P. Yo imagino una infancia paradisiaca en Chetumal, ¿fue así? Y ¿qué tanto lo marca a usted Chetumal?
R. El Chetumal que me marca es el que está en los cuentos de mi madre y de mi tía. Creo que es el origen de mi vocación literaria. Ha dado lugar a varios relatos y a dos novelas: El resplandor de la madera, publicada en el año 2000 y Adiós a los padres que empezará a circular en octubre. Por lo demás, toda infancia es un mundo aparte, paradisiaco a su manera. Pero lo cierto es que Chetumal estaba en un mundo aparte por su propio derecho. Para llegar o salir en avión había que volar a Mérida, a Villahermosa, a Veracruz y a la Ciudad de México. El vuelo a la capital duraba todo el día. Por barco podían hacerse dos semanas a Veracruz. Por tierra no era posible ir, o salir. Había una brecha a Mérida, impracticable en tiempos de lluvia. No había camino a Campeche o Villahermosa. El periódico Excélsior llegaba a la tienda de los Marrufo con el avión del mediodía. Llegaban también las tiras cómicas. Recuerdo las tiras cómicas del Fantasma y el olor a tinta de los diarios. Yo nací durante el gobierno de Margarito Ramírez, un político jalisciense que se quedó catorce años como gobernador del entonces territorio de Quintana Roo. Hubo una vez que no se apareció en Chetumal durante un año. Gobernaban sus segundos, en particular un hombre llamado Amezcua, personaje arbitrario y fornicario. Iba a matar a un tío mío, Abel Villanueva, porque Abel se conquistó a una mujer que le gustaba. Otro colaborador de Margarito, Inocencio Ramírez Padilla, mató por la espalda a un rival político, Pedro Pérez. Es un crimen mitológico de Chetumal que mi madre contó mil veces. Yo lo conté también, imitando la narración de mi madre. Mi relato se llama “La noche que mataron a Pedro Pérez”. Está en mi libro Pasado pendiente y otras historias conversadas”.
P. Llega a la ciudad de México en 1955. Aquí transcurre su formación, primero en el Instituto Patria y después en la Ibero, es decir, fue formado por los jesuitas. ¿Qué tanto influye en su vida esta educación?
R. No lo sé, pero muchísimo. Estudié con los jesuitas desde el quinto año de primaria hasta el segundo de prepa, en el Patria, y cinco años de la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. O sea, estuve con jesuitas de los nueve a los 21 años. Amé el Patria y odié la Ibero. El Patria fue para mí el lugar de los maestrillos aficionados al deporte. Yo jugué basquetbol en la selección de la escuela todo el bachillerato. Aquellos maestrillos jesuitas y los sacerdotes cercanos al deporte eran todo menos confesionales. Jugaban y bebían con nosotros, castigaban con una sonrisa escondida nuestras fugas a lo prohibido. De gira estudiantil alguna vez por Tampico, nos escurrimos una noche al congal canónico del puerto, que se llamaba Pepe’s. Nos descubrieron y nos castigaron el resto del viaje. Nos castigaron por la ida al congal, pero sobre todo porque al día siguiente de nuestra escapada, jugamos tan mal en Tampico, que nos dieron una paliza.
P. Por qué era distinta la Ibero
R. Según yo estaba dominada por jesuitas conservadores, muy preocupados de las relaciones amorosas de los alumnos. Muy intervencionistas. Había en la Ibero de mis tiempos, a principios de los sesentas, un toque de escuela confesional que a mí me fastidiaba. Se rezaba el Angellus todas las tardes a la cinco. Nada tenían que ver esas prácticas con las de los jesuitas liberales del Patria. Los jesuitas del Patria, por cierto, se radicalizaron y se fueron al pueblo. Cerraron mi escuela, algo que nunca les perdonaré. Se subieron a la revolución, a la pastoral de los pobres, algunos a la lucha armada. Yo supongo que fue también en el Patria donde bebí mis primeras lecciones de indignación y solidaridad social: el origen de mi viaje a la izquierda. De un maestro jesuita escuché este dicho: “Educación es lo que queda después de que se te ha olvidado todo”. Lo que queda en mí del Patria es sinónimo de camaradería y libertad.
P. ¿Oiga, a que se debía su apodo de “El Loco”?
R. Estaba medio loco. Tenía un tic que me hacía sacudir la cabeza como una maraca. Había una maraca dentro de mi cabeza. Mi experiencia de la salida de Chetumal fue la de un derrumbe. Por un lado, el ciclón Janet destruyó el pueblo. Por el otro lado, mi padre naufragó en sus negocios madereros. La familia perdió todo: lo que tenía y lo que esperaba. Nos mudamos a la ciudad de México. Era el año de 1955. La capital era fría y anónima. En el pueblo éramos algo. En la ciudad nada. La quiebra de los negocios familiares quebró también la unidad de la familia. Mi padre peleó con su padre, mi madre y mi tía con el suyo. Crecimos sin abuelos ni tíos, ni primos. No teníamos familia en la ciudad. Mi padre se va de la casa en 1959, cuando yo tengo trece años. Reaparece en 1995, cuando tengo cuarenta y nueve. Mi madre y mi tía ponen una casa de huéspedes y cosen sin parar. Su utopía de bolsillo es que los hijos estudien. Su lujo es conversar. Creo que mi hermano Luis Miguel y yo nos hicimos escritores colgados de ese lujo: la conversación de Emma y Luisa Camín. Eran un surtidor de historias de Chetumal y Cuba. Los padres de mi mamá son asturianos, venidos a Cuba. Mi madre nace en Cuba y viene a los dieciocho años a Chetumal. Le parece “un pueblo de vaqueros sin caballos”. Todo esto es materia de Adiós a los padres, la novela que ha empezado a circular este mes de octubre.
P. Hábleme de su madre, doña Emma, de su tía, doña Luisa, de su universo envuelto en un mundo de mujeres, y los que vivimos en un mundo así, vaya que aprendemos a mirar el mundo con otros ojos.
R. Yo recuerdo a mi madre y a mi tía en el centro de un sistema planetario de mujeres. Tienen el don de acercar a operarias, nanas y cocineras a su intimidad, lo mismo que a sus clientas y comadres. No les para la boca, ni a ellas ni a sus amigas. Con Guadalupe Rosas, mi primera suegra, podían conversar del desayuno a la merienda en un solo tranco. Lo mismo con Mercedes Alavés, la viuda de Pedro Pérez, y con Amparo Valencia, mi madrina de Xkalac que decía: “No hay mal que no alivie una buena conversación”. Mi madre además era cantora. Cantaba a todas horas Mi tía tenía lengua de gitana, se cuidaba de maldecir porque sus maldiciones se cumplían. Una noche oyó en el silencio de los grillos de Chetumal dos disparos. Dijo: “Mataron a Pedro Pérez”. Y lo habían matado.
P. Hábleme de su llegada a la Condesa, a la casa que estaba en Avenida México casi esquina con Sonora. Sabe, no sé porque esa parte de su vida me remite a Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco.
R. Quizá esa casa está más cerca de otro libro de Pacheco, Morirás lejos, parte de la cual sucede en torno a la observación furtiva de un parque que es probablemente el Parque México. Mi casa de la Condesa quedaba, queda aún frente al Parque México. Era una casa de huéspedes. Fue el sitio de mi educación sentimental, entre huéspedes más grandes que yo. A ellos debo mi iniciación sexual y libresca. Pasó de todo en esa casa, todo tipo de gente. Estudiantes que iban al Poli o a la universidad, o a la Ibero de entonces. Sus historias paralelas y las de mis amigos del Patria formarían una novela. Uno de ellos hizo una carrera de don juan, fronteriza con el crimen. Otro fue guerrillero. Otro hizo una exitosa carrera en la política. Otros dos en las letras, la diplomacia y la academia. Pasaron por esa casa dos hermanos sinaloenses, uno de los cuales terminó en el ejército y el otro en el narcotráfico. Supongo que esa casa es mi novela pendiente. Tiene ya la distancia temporal y el vaho mítico necesario en mi cabeza. Pero, la verdad, no sé cómo contarla. Hice un esbozo al pasar en Adiós a los padres, y el tema volvió a tentarme. Pero no sé cómo entrarle. Tengo un inicio que es una conversación de fantasmas.
P. ¿El resplandor de la madera es una obra en la que se reconcilia con la figura paterna? Es decir, es la historia de un hijo despojado por su padre y de su reconciliación en los largos años de la vida.
R. El resplandor de la madera es una novela escrita desde el lado del padre. No hace justicia a la historia que la inspira, que es la historia de mi casa, cuyo centro fueron mi madre y mi tía. He corregido eso en Adiós a los padres, que es, ahora sí, la novela de todos mis padres, los tres: mi tía, mi madre y mi padre propiamente dicho. Tardé diez años en escribirla, fue y es un largo adiós.
P. ¿Me podría regalar unas estampas sobre su viejo?
R. Cuando lo encontré, luego de treinta años de no verlo, no lo reconocí. Estaba solo como un hongo en el mundo. Lo acompañé sus últimos años. Murió rodeado y querido por la familia de la mujer que lo cuidaba, Rita Tenorio, el ángel de la guarda de su vejez. Ya muerto, en unos papeles que dejó con Rita, me dio la última sorpresa: el texto de una lápida que había firmado años atrás para su segunda mujer, una adivina muy conocida en la ciudad de México de los años sesenta del siglo pasado. El texto que puso en la lápida hizo girar ciento ochenta grados mi versión de su vida. El vuelco está contado en Adiós a los padres. Mi padre fue siempre un misterio para mí. En el fondo, quizás todos los padres lo son: son nuestros dioses familiares, nunca alcanzamos a verlos en su sencilla condición humana.
P. Siento que Pasado pendiente es otro exorcismo, y sabe, ahí, como lo dice Rafael Pérez Gay, usted inaugura un género: la Historia conversada, que no es más que la plática, la conversación.
R. Una de las grandes novelas cortas de Tolstoi, La Sonata a Kreutzer, es una historia conversada, es decir, una historia que alguien cuenta durante una conversación con otro. Yo lo que hice fue usar ese mecanismo de las historias conversadas para dar salida a cosas que me habían sucedido, como si dijéramos, a medias, y que requerían, por decir así, una terminación. Si estuviéramos hablando de albañilería, diríamos que a esas historias les faltaba el acabado, estaban en obra negra. Las nociones de albañilería, obra negra y acabado le quedan bien al proceso de escribir ficción. Escribir ficción es como construir una casa invisible, una casa de palabras, con las propias manos. Flaubert era un albañil portentoso que se martirizaba con la imperfección de sus acabados.
P. En las páginas finales de Historias conversadas usted apunta: “…no es más que la voluntad de corregir al terco mundo para que se ajuste a nuestros deseos” ¿Sigue con esa obsesión?
R. Es la obsesión de la literatura: añadir historias al mundo, corregirlo, crear mundos ficticios a la medida de los deseos y las necesidades del autor. Hay soberbia en pretender que se añade algo al mundo. Individualmente esa pretensión no significa mucho, pero colectivamente es lo que define a la especie humana. La especie humana es la única capaz de añadir a la naturaleza cosas que no existen en ella: la rueda, la agricultura, El Quijote. Es imposible imaginar el mundo sin El Quijote o sin la agricultura, pero la realidad es que el mundo vivió siglos sin que esas cosas se hubieran inventado y nadie las echaba de menos.
P. ¿Quiénes son los autores que lo acompañan y guían su pluma?
R. Cada vez más los austeros, los Chejov. Cada vez menos los abundantes, los Rabelais.
P. Vi, hace tiempo, una entrevista que le hizo Sergio Sarmiento, en ella usted habla de que revisó su obra y que vio que una de sus “debilidades como escritor era que adjetivaba de más”. Incluso dijo: los adjetivos son cosas que, como el alcohol, solo se deben ingerir en medidas adecuadas. Me hizo recordar la anécdota de don Julio Scherer y don Gabriel García Márquez en dónde el segundo le dice al primero que “no abuse de los adjetivos, porque alguien los irá recogiendo a sus espaladas y algún día, se los tirará en el rostro”.
R. García Márquez tiene razón en esto. Como como en casi todo lo que dijo sobre la carpintería del oficio literario. Los adjetivos son la gloria y el infierno del idioma. Hay que ir a ellos con desconfianza, usar los menos posibles. Si yo tuviera un taller de escritores empezaría por hacerlos escribir sin adjetivos. Luego, les dejaría usar sólo los que ayudan a describir las cosas por sus propiedades sensoriales: forma, olor, color, sabor, sonido. “Había una mesa redonda y roja”, por ejemplo. Quedarían prohibidos para siempre los que califican positiva o negativamente los objetos. Por ejemplo: “Había una mesa elegante”, o “Había una mesa horrorosa”. La mayor trampa adjetival es la que entrega un juicio en vez de una descripción, la que empieza por las conclusiones. Por ejemplo: “Era una mujer bellísima”. Este superlativo lejos de mostrar la belleza, la suple y la oculta. Ahorra la descripción de la mujer, de su pelo, de sus brazos, de sus ojos, de todo lo que el lector tendría que “ver” para llegar por sí mismo a la conclusión: “Esta mujer es bellísima”. Si yo pudiera reescribir mi obra lo haría quitando adjetivos.
2. Las palabras y la vida
P. A la hora que me enfrento a un personaje, minutos antes me invade la zozobra: ¿Cómo abarcar-rescatar la vida y obra de cierta persona en unas cuantas palabras que lo reflejen, que lo dibujen, que sean lo más aproximado a un retrato? Milan Kundera decía que una persona está cifrada en unas cuantas palabras básicas alrededor de las cuales gira su vida. ¿Le parece si intentamos cifrar su vida en ciertas palabras básicas?
Le sugiero tres palabras: Infancia, Madre, Terruño:
R. No me gusta la palabra terruño. Cuando el lugareño crece o se muda temprano a la ciudad, como fue mi caso, a los nueve años, la tierra natal empieza a verse chica. Entonces aparece la palabra terruño. Tiene un toque entre avergonzado y condescendiente. Luego el terruño crece. Entre más años pasan, más grande es el terruño dentro de nosotros. El historiador de los terruños mexicanos, Luis González, bautizó la historia que se ocupa de ellos como historia matria: la historia del lado de la madre, del origen. Es la historia opuesta de la historia patria, la que crece del lado del padre, del pleito con el mundo y su conquista. Todos debemos salir al mundo con la espada del padre, pero todos terminamos, como Ulises, tratando de volver al terruño después de la guerra. Descubrimos entonces que el terruño no es un lugar físico, sino un lugar del alma, de la memoria: el lugar de la infancia y de la madre.
P. ¿Le parece si las siguientes palabras son vida, obra, muerte?
R. Sobre la vida, me parece buena la pregunta de Paz: “La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra?”
Sobre la obra, esto, de Renato Leduc: “No haremos obra perdurable. No tenemos, de la mosca, la voluntad tenaz”.
Sobre la muerte, la arenga de José Gorostiza: “Anda, putilla del rubor helado: vámonos al diablo”.
P. Sigamos con tres palabras más: Historia, biografía, libros.
R. Creo que era Karl Kraus el que decía: “La historia es el arte de dar sentido a lo que no tiene sentido”. Los biógrafos suelen ser verdugos vestidos de aliados. Los libros son el único lugar donde puede conversarse largamente con los muertos.
P. Sabe, todos tenemos en la cabeza una palabra: la vida, ¿qué significa para usted? y no pretendo existencialismos, no (sé que fue un lector precoz de Sartre y de Camus), pero usted pertenece a una generación mexicana que se extingue, porque así es la naturaleza y así es la historia. Usted, ¿Cómo, en dónde se ubica en esta generación?
R. No sé cuál es mi lugar en mi generación sólo voy con ella, cada vez más rápido, como usted dice, y al mismo lugar. Me siento cada vez más parte de mi generación, más hijo de ella. Es la generación del 68. Me identifico menos con la tragedia de aquel año que con lo que vino después, a saber: la demolición de la herencia de la Revolución Mexicana, la transición a la democracia, el fin del nacionalismo revolucionario. Si algo da coherencia a los afanes colectivos de mi generación, desde la izquierda y desde la derecha, en las costumbres y en la política, en las emociones y en las ideas, es la pasión de sacudir la historia heredada, desafiar la hegemonía del PRI, terminar con el monólogo oficial y la autocomplacencia política.
P. ¿Cómo ve su obra? ¿Cómo quiere que se estudie?
R. No veo mi obra. Veo libros que fueron saliéndome al paso. No pretendo que se estudien, me basta con que se lean. Y no todos: este libro o aquel, o algún pasaje. Si fuera poeta me conformaría con haber escrito una línea memorable Me han propuesto hacer una antología personal de lo que he escrito, pero mientras más pienso en ella más recuerdo la anécdota de aquel político que le llevó un discurso al presidente Ruiz Cortines para que le diera su opinión. El presidente le preguntó si podía poner aquel discurso, que tenía seis hojas, en dos. “Desde luego”. “¿Y en una?”. “También”. “¿Y en un párrafo?” “Forzándolo mucho señor presidente”. “No lo fuerce”, contestó Ruiz Cortines, “Suprima también el párrafo. Haga sólo un saludo, de ser posible con la mano, y quedará usted muy bien”.
P. En la UNAM hay cuatro tesis que versan sobre su obra, en la UAM nada, en el Colegio de México tampoco. ¿A qué se debe que apreciemos tan poco una obra y solo se valorice, casi, sino es que siempre, cuando el autor fallece?
R. No lo sé. Mi maestro Luis González decía que el arco del reconocimiento póstumo tiene veinticinco años. Al morir los autores vigentes en su tiempo, luego de los elogios fúnebres, desaparecen de la atención de sus contemporáneos o disminuyen radicalmente su presencia. El tiempo pasa y si, pasados veinticinco años, sus obras no regresan a la atención de las nuevas generaciones, entonces la inmortalidad de ese autor es el olvido. Pero si algo sucede y regresan, si sus obras conectan con la sensibilidad de las generaciones que el autor no conoció en vida, entonces lo probable es que su inmortalidad sea un poco más larga y se propague en las generaciones siguientes. Son muy pocos los que saltan el foso del tiempo.
P. La vida es corta don Héctor, pero alcanza para todo. En su obra hay un hilo conductor: que tan libre es uno para elegir la vida que uno quiere y desea y cuantas veces uno se pone obstáculos para impedir ese destino. ¿Por qué se esfuerza en evidenciar esta forma de ver la vida y hacernos mirar el destino así?
R. No creo en el destino como fatalidad, pero sí creo que elegimos oscuramente lo que ha de pasarnos. Somos cómplices de nuestro destino, cualquiera que este sea. Este es un tema favorito para mí. Está en la raíz de la imaginación novelística. O al menos de la imaginación novelística que me interesa. No me interesan las tramas que se resuelven al margen de las emociones de los personajes, por factores externos a ellas. Digamos, mediante muertes accidentales o enfermedades súbitas. A mí me gustan las novelas cuyo desenlace sale de la conducta de los personajes, de sus emociones, de la relación entre la conducta y las emociones, y de estas con su entorno. Madame Bovary no sólo se suicida, teje paso a paso la red para la que no encontrará después otra salida que quitarse la vida. Esta es la esencia de la imaginación novelística: cada personaje resulta de alguna manera cómplice de lo que le sucede, todos son reos de sus actos, responsables de su destino.
P. Oiga, ¿usted cree en el destino? ¿es un hombre de fe? ¿qué piensa sobre Dios?
R. Pienso muchas cosas de Dios, pero no creo ninguna. No soy hombre de fe religiosa.
P. Para mí, la muerte es un tema que no preocupa, recién cumplo 30 años, pero escucho a los viejos que me rodean, y sé que las cosas, los pensamientos, las percepciones cambian a los 40, a los 50, a los 60, a los 70…
R. Las percepciones cambian mucho con la edad, pero el cambio mayor se da cuando uno entiende que tiene más pasado que futuro.
P. ¿La muerte (su muerte) es un tema que ocupe su mente?
R. Todos los días.
P. Usted ha dicho que “envejecer, en el fondo no es más que una forma de irse poniendo triste”.
R. Añadiría que ponerse triste es una manera tímida de invocar la muerte. Freud, que fue un gran escritor, dijo que en nuestro interior luchan eros y tánatos. Eros es el instinto de vida (“pulsión de vida”, traducía mi amigo José María Pérez Gay); tánatos, el instinto de muerte. Ambos están en nosotros, combaten dentro de nosotros, en los individuos y en las sociedades. La muerte no viene de fuera, viene de adentro, del interior de los individuos y de las sociedades, que la desean. Su sentimiento anticipatorio es la tristeza, la melancolía. Nostalgia de la muerte, decía Xavier Villaurrutia. El hecho es que algo profundo dentro de nosotros quiere la muerte, la busca, y, como se ve, la encuentra siempre. Es el tema subterráneo de mi novela Un soplo en el río, la historia de una pareja unida oscuramente por la pulsión de muerte.
P. ¿Es acaso que con el avance férreo de la edad nos invaden los recuerdos y entonces las añoranzas nos envuelven y morimos de tristeza?
R. Morimos tristes, pero no de tristeza. El envejecimiento es una enfermedad aparte. Se lleva todo, inmisericordemente. Seca nuestro cuerpo y nuestra mente. Borra, deforma, evapora, es una enfermedad sin cura ni regreso. Bette Davies dijo: “Growing old is not for sissies” (“Envejecer no es para miedosos). Pero todos somos miedosos ante la vejez y la muerte.
P. A usted, ¿qué lo entristece?
R. Dormir poco. Y pensar en Bette Davis.
P. ¿Qué es la amistad para usted?
R. La amistad es el amor sin erotismo. También es lo que dice el filósofo español George Santayana: “La unión de una parte de la mente de alguien con una parte de la mente de otro. La gente es amiga por segmentos”.
P. ¿Le atrae la idea de escribir sus memorias?
R. No, me atrae la idea de recordar historias que podrían volverse novelas o relatos. De mi paso por el diario unomásuno recuerdo, por ejemplo, a un exilado guatemalteco. Escribía los editoriales internacionales del diario, sin firma, con el tema que yo le pedía. Era mi trabajo encargar y corregir los editoriales de la casa, los no firmados. Este hombre aceptaba sin chistar los temas y las ideas que yo le daba. Traía luego un texto con lo que él pensaba, normalmente distinto, y mejor, de lo que yo le sugería. Se llamaba José Manuel Fortuny. No supe bien quién era sino el año pasado en que leí la historia de Piero Gleijeses sobre el golpe de estado contra el gobierno de Jacobo Arbenz, en Guatemala, en 1954. Fue el primer golpe de estado inducido por la CIA en América Latina. Un golpe contra los comunistas que, según la CIA, eran dueños del gobierno de Arbenz. Bueno: Fortuny era el secretario del Partido Comunista de Guatemala en ese tiempo, y el amigo más cercano, y el asesor más oído de Arbenz. Un hijo mayor, con toda la barba, de la historia centroamericana. Bueno, quisiera echar atrás el tiempo y ponerme a conversar con Fortuny, escribir con su relato una historia conversada. Preguntarle si conoció a otro exiliado guatemalteco cuya vida secreta pasó también junto a mí sin que pudiera sospecharla. Era un militar que había desertado del ejército para hacerse guerrillero. Vivió un tiempo como huésped en mi casa de la colonia Condesa, esperando el momento de regresar. Mi hermano Luis Miguel hizo una gran semblanza de él. Años después vino su esposa a contar que lo habían matado. Como se ve, dos historias sin acabar.
P. Oiga, varios matrimonios de escritores terminan mal, no sé, me vienen a la cabeza Hemingway y su esposa, por decir uno, pero usted ha encontrado la llave que rompe con la idea inicial de este enunciado. ¿Cómo es vivir con una escritora?
R. Vivir con Ángeles Mastretta es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Y me pasa todos los días.
P. El pasado marca nuestros días. La memoria se va perdiendo con los años, pero usted la cultiva en sus libros. Borges decía que uno escribe solo de lo que conoce. En la otra punta del continente, William Burroughs, escribió que sus libros “todo aquí es autobiográfico y todo aquí es ficción”.
R. La frase de Burroughs podría aplicarse a toda la ficción que he escrito, con una excepción: La provincia perdida.
3. Historia y periodismo
P. ¿Por qué decide estudiar Historia?
R. Por razones alimenticias. Había la posibilidad de obtener una beca para estudiar el doctorado en historia en El Colegio de México. Habían abierto una convocatoria al doctorado para gente que nunca hubiese estudiado historia. Así llegamos a aquella generación de El Colegio gente que había estudiado antes contabilidad (Estela Zavala), economía (Álvaro López Miramontes), ingeniería (Enrique Krauze), teología (Primitivo Rodríguez) y comunicación (yo mismo). El Colegio de México estaba entonces en las calles de Guanajuato, junto a la Plaza Ajusco, en la colonia Roma. Yo vivía a sólo unas calles, frente al Parque México, en la colonia Condesa. La beca de El Colegio alcanzaba para lo básico, que entonces incluía una botella de ron cuando acababa la semana.
P. ¿Qué historiadores frecuenta?
R. Releo a Gibbon y a Lucas Alamán. Recientemente, otra vez, a Luis González y González, mi maestro en El Colegio de México. He llegado a la conclusión de que es el mejor historiador que ha tenido México, porque es el que ha cubierto todas las épocas y el que mejor ha escrito. He gozado a Braudel, a O’Gorman, a Cosío Villegas, a John Womack, a Jean Meyer, a Friedrich Katz, a Enrique Florescano, al Octavio Paz de Sor Juana o las trampas de la fe y al Carlos Fuentes de El espejo enterrado. También a otro no historiador, sino sociólogo, Fernando Escalante Gonzalbo, autor de un libro histórico: Ciudadanos imaginarios. En la colindancia generacional con Escalante, Mauricio Tenorio, lo que Cortázar llamaría un cronopio de la disciplina histórica. Mi última adicción es Claudio Lomnitz, un antropólogo que ha escrito una recreación total de la vida de los hermanos Flores Magón. Antes de Lomnitz, Antonio García de León, que hizo con el Golfo de Veracruz lo que Braudel con el Mediterráneo.
P. ¿Le gusta Marx, Pierre Vilar, Louis Althusser?
R. Marx es un gigantesco escritor. Lo mismo que Freud. Me he perdido a Pierre Vilar y he rechazado a Althusser en todos los órdenes intelectuales, en el del conocimiento y en el del lenguaje, pero no en el de su tragedia personal: despertó de un trance siquiátrico una mañana y había ahorcado a su mujer. Su relato de ese momento me estremeció, me reconcilió con su vida, no con su obra.
P. Me regala unas estampas de su trato con don Miguel León Portilla.
R. León Portilla fue mi maestro en los cursos del doctorado de El Colegio. Una clase suya fue memorable para mí. Nos presentó la figura de Tlacaélel, el poder tras el trono azteca, y describió la forma en que Tlacaélel dispuso que los notables mexicas eligieran al Tlatoani, la forma secreta pero negociada en que los tlatoanis eran elegidos. Mientras León Portilla describía los ritos de la sucesión azteca, uno iba escuchando en parte los ritos del PRI de aquella época (1970). Fue una clase de historia viva.
P. Con Jean Meyer.
R. Yo empecé a dudar de la versión liberal jacobina de la historia de México, después de leer La Cristiada de Jean Meyer. Particularmente, luego de escuchar, de un gran intelectual universitario, que la impresionante reconstrucción de Meyer de aquella guerra civil, una guerra civil no reconocida de nuestra historia, era fruto de una visión clerical. Las anteojeras jacobinas nos impedían ver el enorme hecho político, militar y religioso de La Cristiada. Jean Meyer lo hizo visible, al menos para mí, y con eso hizo visible otra verdad como un muro, que liberales y jacobinos ignoran con ceguera clerical: la catolicidad histórica del pueblo de México.
P. Con Frederick Katz.
R. Con motivo de una reunión de historiadores en la Universidad de Chicago, donde era profesor celebérrimo, Friderich Katz, que también era un hombre sencillo y hospitalario, fue a recogerme al aeropuerto en su coche. En el camino de regreso a la universidad equivocó una salida del freeway y fue a dar al corazón del guetto negro de Chicago, que colinda con la Universidad. Naturalmente, Katz desconocía las calles del guetto y, de pronto, estaba perdido. Yo entendí lo que era la verdadera tensión racial, y su proximidad con la violencia, en el nerviosismo de Katz. No hacía lo lógico como chofer extraviado: detenerse y preguntar. Daba vueltas buscando la salida por ensayo y error. Las miradas que recibiamos de los grupos de hombres y muchachos del guetto cuando pasábamos en el automóvil frente a ellos no invitaba precisamente a detenerse. Algunos saltaban a la calle cuando pasábamos para increparnos, supongo que por el hecho intolerable de que estuviéramos hollando su territorio. Nunca he tenido tanto miedo a bordo de un coche.
P. ¿Dónde se ubica usted como historiador?
R. He escrito un solo libro de historiador profesional, La frontera nómada. Sonora y la Revolución Mexicana, y muchos ensayos de historiador diletante. Quizá reúna los ensayos en un volumen. Quizá no. He vuelto a leer La frontera nómada para una reedición. Compruebo que no hay nada tan poderoso y fresco como la materia histórica que viene de los archivos, eso que los historiadores llaman fuentes primarias. Lo demás es filosofía o diletancia. Luego de La frontera nómada yo he sido más un diletante de la historia que un historiador.
P. Desde muy joven usted era ya una persona muy reconocida, en los ochenta Manuel Becerra Acosta decía que usted era una exégeta porque sabía interpretar la nueva realidad del país ¿Cómo permanece en su vida la huella de Becerra Acosta?
R. Manuel Becerra Acosta vive en una estela nostálgica y amistosa de mi memoria, pese a que terminamos en un pleito cerval. Tengo nostalgia de aquellos años, en particular del año de 1978 que fue el de mi inmersión en unomásuno, el diario que Becerra fundó. 1978 es un año clave para mí. Ese es el año que conocí el diarismo, el año en que conocí y empecé a vivir con Ángeles Mastretta, el año en que empezó a circular la revista Nexos.
P. ¿quién lo invita a colaborar en el unomásuno?
R. Me invita el propio Becerra Acosta, por inducción de Hugo Hiriart.
P. En sus propias palabras, ¿quién fue Becerra Acosta?
R. Manuel Becerra fue un jeroglífico para mí. Un jeroglífico inspirador y magnético, hay que decirlo. Para empezar, había dos Manueles, el que estaba sobrio y el que no. El primero era siempre inteligente, equilibrado y con chispazos resplandecientes. El segundo, tenía varias fases. Cuando empezaba a beber era una fiesta de inteligencia y penetración. Cuando había bebido mucho era un demonio impredecible. Me mostró un día la dedicatoria que Octavio Paz le puso en una edición de El laberinto de la soledad. Decía: “Para Manuel, el otro laberinto”.
P. ¿Qué le debe el periodismo a don Manuel?
R. Yo creo que le debe la existencia el primer periódico que encarnó el espíritu de la moderna democracia mexicana. Ese periódico fue el unomásuno, la expresión independiente más inspiradora del entorno de la primera reforma política de la era del PRI, la de 1978.
P. Sale de manera abrupta del unomásuno y se va a fundar La Jornada, pero al final, resultó lo mismo. A años de distancia y con la cabeza más fría, ¿Cómo ve ese episodio de su vida? ¿En qué sentido lo marcó?
R. La Jornada terminó siendo un periódico de trinchera. En muchos sentidos, un diario de partido, con un núcleo directivo de dureza leninista, pese a sus coqueteos con la pluralidad. El unomásuno fue un periódico más plural, siempre dentro del entorno de la izquierda. La verdad, me parece ahora, es que al escindirnos de unomásuno destruimos un buen periódico para hacer dos regulares.
P. Me puede regalar algunas anécdotas con Fernando Benítez.
R. Recuerdo su narración de cómo, devorado por los celos, embistió un día con el coche la cochera de la casa de una amante, cuya infidelidad sospechaba. Y sus largas parrafadas de amor por María Izquierdo proferidas desde un balcón hacia la luna. También su petición a la enfermera que iba a ponerle una sonda en la uretra: “Piedad, amiga mía, para este pajarito, que en tan alegres jaulas ha cantado”. Benítez era un juglar de la cultura, una fiesta de historias y ocurrencias.
P. Con Carlos Fuentes.
R. A los veinte años Carlos Fuentes era un joven suelto y reventado. Descubría la ciudad de México y sus placeres. Pasaba los días en fiestas y dispendios, durmiendo de día y viviendo de noche. Su padre, un diplomático serio, preocupado por su primogénito, lo reconvenía una y otra vez, instándolo a terminar la carrera de leyes, a conseguir un trabajo, a preparar su futuro. Una noche el joven Fuentes bajó arrastrándose de un taxi frente a la puerta de su casa, ante la mirada de su padre. Al día siguiente fue citado a comparecer en el tribunal de su padre quien le dijo “Qué lástima. Has terminado en fracaso”. Son las palabras menos proféticas que un padre haya pronunciado sobre un hijo. Ni su padre ni Fuentes lo sabían, pero en aquellos días sin huella, inaceptables para el padre, el hijo recogía los materiales que vertería de forma torrencial en La región más transparente.
P. Con Carlos Monsiváis.
R. Bueno, esta: Yo conocí a una periodista llamada Ángeles Mastretta en una fiesta de cumpleaños de Carlos Monsiváis, en el mes de febrero de 1978. Cinco meses después, en julio, Ángeles y yo empezamos a vivir juntos. Y hasta ahora. La fiesta fue en un departamento que Monsiváis tenía en la Zona Rosa, en una privada de la calle de Hamburgo. Hubo algo de fatalidad en el desenlace amoroso que tuvo aquel encuentro: Ángeles y yo éramos los únicos heterosexuales del festejo.
P. Con José Emilio Pacheco.
R. Creo que hay tres prolíficos autores llamados José Emilio Pacheco. Uno es el que ha publicado en forma de cuidadosos, y revisados, libros. Otro es el que no ha sido puesto en libros y está esperando quien lo recoja en los periódicos, revistas y suplementos donde JEP publicó, inagotablemente, algunas de las mejores cosas que escribió: crónicas, efemérides, historias. Registros periodísticos que, en su caso, eran sólo otra forma de la concisión y la excelencia literaria. Creo que hay un tercer José Emilio apabullante, totalmente inédito, que está por salir a la luz. Es el escritor de su diario. Le dije alguna vez cuándo iba a empezar a publicarlo, él, que había sido editor excepcional del Diario de Federico Gamboa. Se lo dije como dando por descontado el hecho de que escribía diario. Me dijo que no tenía nada, que no había escrito diarios. Le pregunté un día a su hija Laura Emilia: “¿De veras tu papá no lleva diarios?”. Se rio y corrió la mano frente a mí de un lado a otro como diciendo: “Paredes de diarios”.
P. Con Manuel Buendía.
R. Manuel Buendía no se sentaba nunca junto a las ventanas de un restorán. Buscaba siempre tener una pared a la espalda. Tenía razón. Lo mataron por la espalda cuando caminaba una tarde por Insurgentes, cerca de su oficina. Lo velamos esa noche en la agencia Gayosso de Félix Cuevas. A la agencia acudió el entonces director de la Dirección Federal de Seguridad, José Zorrilla Martínez, su compadre y amigo. Venía enfundado en una impecable gabardina, dudo si azul oscura o beige. Cuando se retiró, supimos que había pagado el velorio. Cinco años después, Zorrilla fue encarcelado como autor intelectual del homicidio de Buendía.
P. Morir en el Golfo es una biografía sobre La Quina, pero me parece que también están ahí, asomándose, estampas sobre Manuel Buendía. ¿Es cierta esta apreciación o leí mal su novela? Regáleme una anécdota sobre Morir en el Golfo. ¿Por qué le interesa biografiar a personajes usando la novela como recurso?
R. No hago biografías noveladas. Invento historias y personajes a partir de lo que hay en la realidad. El personaje de Morir en el golfo, Lázaro Pizarro, está inspirado en algunas crónicas que leí sobre La Quina. Pero no es La Quina. Por eso hice que La Quina apareciera como él mismo en un pasaje de la novela. Creo que no hay una sola anécdota de la vida real de La Quina repetida en Lázaro Pizarro. Ningún diálogo, ningún dicho, algún discurso. Todas las palabras, los lemas, los razonamientos megalómanos de Pizarro, los inventé yo. No así la escenografía del mundo petrolero que llena la novela, sus ciudades ricas y sucias, rodeadas de mecheros y penachos de humo industrial. Los otros personajes de Morir en el golfo, pertenecen también al ámbito de la ficción. El narrador de la novela, El Negro, está construido con rasgos de columnistas que conocí, entre ellos Manuel Buendía, pero no corresponde a la vida de ninguno de ellos. La historia de Lázaro Pizarro, el Negro y Anabela Guillaumin no existe ni ha existido en ninguna parte fuera de las páginas de Morir en el Golfo.
P. Pienso que para biografiar a alguien hay que sentirse seducido por el personaje A usted, ¿Qué lo sedujo de Julio Scherer?
R. Tampoco hice la biografía de Julio Scherer, hice algo menos complicado y más divertido que eso: inventé un personaje a partir de sus rasgos. Ese personaje es el director del diario La República de La guerra de Galio, Octavio Sala. Creo que fue Proust quien dijo: Denme un rasgo de carácter y les daré un personaje. El rasgo que me sedujo de Scherer fue su cortesía seductora, desbordante de malicia, elocuencia y dobles intenciones. Me sedujo el encantador de serpientes.
P. ¿Qué piensa sobre Julio Scherer y su muy particular estilo de hacer periodismo?
R. Había en el medio un dicho que comparaba a José Pagés Llergo, director de la revista Siempre, con Julio Scherer. Según ese dicho, Pagés era capaz de sacrificar cualquier noticia por un amigo y Scherer a cualquier amigo por una noticia. El periodismo de choque fue marca profesional de Scherer, luego de que le quitaron y perdió Excélsior, en 1976. Fue la marca de Proceso. Terminó siendo, sin embargo, la gran escuela no reconocida del diarismo mexicano. El de Scherer es el género de periodismo que los gringos llaman muckraking (“buscabasura” o “muevebasura”). La grandeza del género es que fundó el periodismo de investigación. Su miseria es que no tiene ojos sino para las zonas oscuras o deleznables de la vida pública. Un periodismo sin el género del muckraking es un periodismo tuerto. El periodismo que es solo muckraking, también. El diarismo mexicano tiende a ser una mezcla de lo peor de ambos mundos: muckraking sin investigación. Típicamente, la publicación de videos, grabaciones o documentos filtrados anónimamente a los medios para fastidiar a alguien, que los medios reproducen sin investigar las razones del filtrador ni decirlas al público.
Abraham Farid