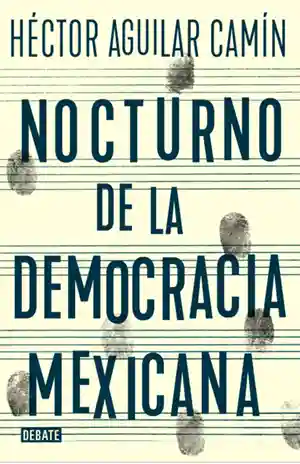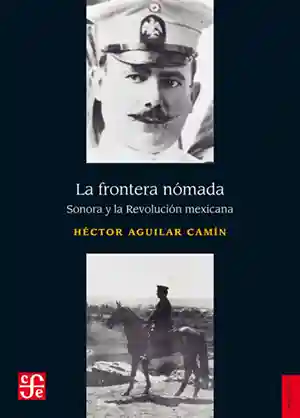Morir en el Golfo
Capítulo 1
¿Qué agregar de Rojano? La historia sentimental es larga, vale más ahorrársela. Incluye dos años de hermandad estudiantil en Xalapa, cuatro de rivalidad universitaria en México, y una obsesión común, Anabela Guillaumín, a la que Rojano ganó, dejó y luego hizo su esposa (yo simplemente la perdí). Rojano siguió de largo a la política, con un puesto menor en el gobierno de Veracruz, nuestra tierra natal. Yo seguí hacia mi iniciación como reportero de página roja, el vicio de la vida de redacción y lo que vino con ella. Eran los años sesenta, veníamos de la represión ferrocarrilera, íbamos a la matanza de Tlatelolco. Era el fin del milagro mexicano, el principio de nuestra vida adulta.
El 14 de agosto de 1968, luego de años de no verla, me encontré nuevamente a Anabela en el famoso restaurante Arroyo del sur de la ciudad, cerca de la Villa Olímpica, donde ella trabajaba como edecán aquel año de Olimpiadas. Tenía el talle largo e irresistible de siempre, los mismos ojos radiantes de color verde sucio que se había radicado en Veracruz durante el siglo pasado con la intervención francesa y el apellido Guillaumín. No fue a trabajar esa tarde. Tomamos café y me habló de Rojano: manejaba porros (“servicios sociales”) en la Universidad Veracruzana y le telefoneaba borracho en la madrugada para insultarla por supuestos agravios. Cenamos en el Pepe’s de Insurgentes, agujas norteñas con frijoles charros. Se burló de su trabajo en la Villa como edecán de la paz, recordó la muerte de su padre un año antes —la madre, quince años antes— y me habló de Rojano: los celos, las amenazas, el golpe con que casi le desprendió el labio una noche, la golpiza que encargó para Mújica, un compañero de la facultad con quien Anabela había salido tres alegres veces. Tomamos vodka y bailamos hasta las tres de la mañana en La Roca, un bar que estaba enfrente del Pepe’s, se rio de mi sed, de mis ansias de reportero y me habló de Rojano: el aborto al que la obligó, las exigencias y el abandono. Ebrios y confesados, en la madrugada la perdí de nuevo, esta vez en la puerta del hotel Beverly, de donde la sustrajo, para variar, el recuerdo de Rojano.
Dos años después se casaron, precisamente el mes en que Luis Echeverría subió al poder (diciembre de 1970) y el Partido Revolucionario Institucional reconoció en Francisco Rojano Gutiérrez al líder indiscutido de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares de Veracruz.
Pasé de la fuente policiaca a la de ciudad y luego cubrí el aeropuerto unos meses. Hacía mis pininos en la fuente agraria cuando me topé con Rojano en la oficialía mayor del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Llevábamos cuatro años de no vernos, desde la Navidad del año 67 que terminamos a golpes en el bar Monteblanco de las calles de Monterrey, en la colonia Roma. Un novedoso bigote le caía como una herradura de los labios al mentón. Su traje era blanco, cruzado, y la camisa anaranjada, con una corbata chillante de las que llamaban sicodélicas. Tramitaba la autentificación de un título de propiedad y hablaba sin parar al oído de un empleado, sacudiéndole en la cara unos papeles que llevaba en la mano: “¡Tienes que entenderme, hermano!”.
Había sido nadador, conservaba las espaldas anchas y el torso plano. Al pasarle el brazo al empleado por el hombro parecía absorberlo en su inmenso tórax, como si lo engullera. Traté de esquivarlo, pero me cazó con la mirada por encima de la cabeza de su abrazado:
—¿Eres tú, mi hermano? —dijo, sin soltar a su presa. Reconocí el brillo en los ojos, el encanto indefinible de su patanería. Sonrió y me mostró los papeles:
—Voy terminando aquí, no te me muevas.
Recogí lo que buscaba y salí sin esperar, por la puerta de otra oficina. Corriendo, me alcanzó cerca del estacionamiento. Se colgó de mi brazo, sofocado.
—¿Por qué huyes, hermano? No te vengo a cobrar. Tomó aire y aflojó la corbata:
—No te abracé arriba porque estaba trabajando, mi hermano —se mojó los labios, volvió a ceñirse el nudo de la corbata—: Estaba cosechando mi licenciado del día, hermano. El mundo está tan lleno de pendejos que, si no cosechas por lo menos uno diario, es que alguien te está cosechando a ti. ¿Dónde comes?
Comimos en El hórreo, frente a la Alameda, un restaurante español con una animada barra adjunta. Rojano ordenó wiskis de malta y pulpos con vinos riojanos. Habló sin parar sobre política veracruzana, una desbordada sucesión de amigos, enemigos, corruptos y pendejos. Había planeado una carrera hacia el gobierno del estado y el gabinete federal según una detallada escalera. Sería alcalde municipal, luego secretario de gobierno, luego senador, luego gobernador, luego secretario de Estado. Veinticuatro años de vida política ininterrumpida.
Pedimos coñac y café después del postre. Me ofreció, de su saco, un larguísimo puro. Decía en la fajilla: Cosecha especial para el Lic. Francisco Rojano Gutiérrez. Rojano no había pasado del tercer año de la facultad (yo reventé en el cuarto), así que pregunté:
—¿Desde cuándo licenciado?
—Desde que nos recibimos juntos —contestó, riendo—. No me digas que no te acuerdas. Hicimos aquella tesis sobre la política de masas del Estado mexicano. A ti te dio después por la prensa y a mí por el servicio del Estado. Y ahora andamos aquí, cada quien a su modo sirviendo a la República. Vamos a brindar por eso. Que nos traigan igual.
Nos trajeron igual toda la tarde, coñac y café, hasta las nueve en que nos cambiamos al Impala en la avenida Juárez y luego, de madrugada, al Capri, arriba del Impala, para oír cantar a Gloria Lasso. Amanecí en lo que supe luego que eran las Silver Suites de Villalongín, junto a una mujer que no conocía ni recordaba. Montado sobre otra, en la cama de al lado, roncaba Rojano. Tenía un calcetín puesto y el otro no, una doble pulsera de platino en la muñeca.
Cambié de periódico, tuve acceso a la fuente política y a una columna diaria de información, “Vida pública”, que hizo su propio camino. Empecé a llevar un archivo de asuntos oscuros, soltados a medias en desayunos y comidas, jefaturas de prensa del gobierno y columnas colegas. En 1973, obtuve una mención por la columna en el certamen anual del Club de Periodistas de México y, al año siguiente, el premio nacional del mismo club.
Dejé de ver a Rojano, pero no lo perdí de vista. Fue removido de la CNOP veracruzana a mediados de 197l y regresó a su plaza de la Universidad Veracruzana, en Xalapa. Buscó sin éxito una diputación local por el distrito de Tuxpan. El 4 de febrero de 1972, borracho, protagonizó una balacera en el parque Juárez de Xalapa con saldo de un herido grave que le fue imputado (no murió), y del que quedó libre luego de un confuso careo. Desapareció de la política local, compró un rancho en Chicontepec y se hizo nombrar inspector del entonces Banco de Crédito Rural. En 1973, reapareció como aspirante a una diputación federal en las columnas de los diarios locales, y hasta en uno de la ciudad de México. Fracasó, pero hizo ruido y se constituyó en acreedor político de su partido para lo que verdaderamente buscaba, la presidencia municipal de Chicontepec. Fracasó. En 1974, con el cambio de gobierno estatal, volvió a Xalapa, ahora como secretario particular del secretario general de gobierno, un compañero de la facultad.
En 1975, me tocó cubrir la campaña presidencial que cada seis años bañaba al país con su ostentación tumultuosa. Consistió, como todas las anteriores desde los años treinta, en un profuso recorrido por la República, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, a remolque de una caravana de políticos locales, hijos predilectos, dirigentes y caciques, funcionarios y oradores. La gira empezó en Querétaro, fue al Pacífico, celebró el Año Nuevo en el Sur con una magna comida bajo la cortina de la presa de Chicoasén en Chiapas, (comensales y comestibles traídos uno a uno por helicóptero). A mediados de marzo de 1976, entró por el campo petrolero de Agua Dulce a los linderos de mi propio estado, Veracruz.
Apenas instalaron la sala de prensa de la comitiva en el hotel Emporio del puerto, se apareció Rojano, buscándome. Me costó reconocerlo. No había pulsera de platino en sus muñecas, ni bigote en herradura en su cara, ni ostentación sicodélica en su ropa, sino una plácida redondez del rostro, y una estudiada perfección en los pliegues de la guayabera, las guías del pantalón, el lustre café de los mocasines.
—¿Todavía eres tú, mi hermano? —dijo, apoyando los codos sobre mi máquina de escribir, interrumpiendo mi tecleo.
Lo dijo cálidamente, sin asomo de burla. Algo tocó en mí. De la memoria independiente de los años vino la época en que caminábamos juntos, ida y vuelta, las empinadas calles de Xalapa, yendo de su casa a la mía y de regreso, barajando nuestros sueños, nuestra ambición de lograr, hacer, triunfar; ir a la ciudad de México y volver con un título a engatusar a los paisanos, iniciar la nueva era de la historia política veracruzana, desbaratar los cacicazgos, parar a los ganaderos, embellecer Poza Rica, pavimentar Veracruz, descontaminar Minatitlán, querer a Rojano como si de ese cariño pudiera nacer la fuerza necesaria para transformar el mundo del que entonces salíamos y al que inevitablemente terminaríamos regresando.
—Todavía —le dije.
Jaló una silla y se sentó a mi lado, poniéndome una mano sobre el muslo.
—Hay un asunto del que debo hablarte —dijo.
—Más de dos líneas causa honorarios —contesté.
Los columnistas vendían por línea las menciones de políticos en sus columnas.
—Sin sarcasmos, mi hermano. Es un asunto serio: político y periodístico. Perfecto para un profesional como tú.
Se había ido la locuacidad de su atuendo y sus maneras, pero no el brillo de los ojos.
—¿De nuevo quieres ser diputado?
—No es personal, hermano. Sólo te pido una hora en privado. ¿Qué más te da?
—A mi nada. Pero más de dos líneas causa honorarios.
Se rio mansa, contenidamente:
—Sí así ha de ser, que así sea. ¿A qué horas vengo por ti?
A las diez de la noche subí a su gran coche negro y a su órbita helada de aire acondicionado.
—Te quiere saludar Anabela —dijo—. ¿No te importa si tratamos nuestro asunto en la casa?
—Me importa, pero da igual.
—Lo pasado, pasado, hermano.
—¿Cómo está Anabela?
—Bien. Tenemos un hijo de cinco años y una niña de meses. Vivimos tranquilamente, la aburrida vida de provincia. Yo vivo en Xalapa y vengo todos los fines de semana, a veces más, depende. Anabela no aguanta Xalapa, le trae malos recuerdos. Tiene razón. Los desmadres que hice, no tienes idea. Ahora pago mi precio, he dejado de tomar.
—¿A quién te andas cogiendo?
—A nadie, mi hermano. Vivo, como te digo, una vida simple de provincia.
—¿No te coges ni siquiera a tu mujer?
—No me chingues, Negro.
—Te queda mal el disfraz doméstico.
—No es disfraz, hermano.
—La faceta, entonces. Te queda mal.
—Si tú lo dices así ha de ser. Pero lo otro era la muerte, hermano. Esto es por lo menos el limbo. Mil veces mejor, te lo juro.
Lo había invadido en efecto una especie de parsimonia, una lentitud angélica transferida hasta el modo de manejar como viejito. Me daba a la vez risa y desconfianza.
Dimos la vuelta muy despacio en el estadio de futbol y entramos a un fraccionamiento reciente, todavía con muchos lotes baldíos entre las casas construidas. La de Rojano ocupaba dos lotes. Tenía techo de dos aguas según la arquitectura que dominaba entonces las casas de los ricos emergentes de provincia. La barda era una hilera de barrotes negros, rematados en conos blancos. La casa reunía paredes imitación de mármol con ventanales corredizos, vidrios oscuros y molduras de aluminio. Adentro había sillones con tapicería bordada, un yeso de La Venus de Milo, una vitrina con pajes de porcelana.
Rojano le gritó a Anabela que bajara y quitó de los sillones el plástico protector. Fue hacia una esquina de la sala, donde un mueble simulaba la barra de un bar. Empezó a revisar botellas y volvió a gritarle a Anabela que bajara. No hacía falta. Anabela llevaba ya unos segundos de pie en el rellano de la escalera, mirándome sin hablar, agitada y contenida, sin otro recurso que mojarse los labios y ponerse los puños del vestido por encima del reloj.
Ocho años después, dos hijos de más: Anabela de Rojano. Bajo las gasas de su elegancia porteña estaba todavía intacta la perfección de sus huesos, la simetría de hombros y piernas, aunque asomaran las primeras carnes de lo que habría de ser en unos años la estatua viva de una venus rechoncha, aflojada, marital.
—¿Eres tú todavía? —dijo también al verme, como había dicho Rojano. Resentí que lo imitara. Y que siguieran intactos mis celos adolescentes. Bajó del rellano y me besó la mejilla.
—¿Vas a querer wiski? —gritó Rojano desde la barra.
—Ofrécele también de comer —sugirió Anabela, sugiriendo otra cosa con su voz ronca y su mirada risueña. Y a mí:
—Nada que pueda competir con los restaurantes que acostumbras, pero aquí te tenemos tus picaditas.
—Traje caviar —gritó Rojano desde la barra.
—Pues ya ves —dijo Anabela con sorna—: Trajo caviar, Y hay tamales de Oaxaca que guisó una comadre de Ro.
Nunca había llamado a Rojano por su nombre, siempre por su apellido, y en los momentos de ternura: Ro.
—También jamón serrano —siguió Ro desde la barra—. Y marrón glasé para cortar la sal.
Acercó una bandeja con vasos, la botella de wiski y una hielera. Dispuso una coca cola para Anabela y para él un agua mineral sin hielo, sin hielo, que sirvió ostentosamente poniendo el vaso a la altura de sus ojos. En realidad, a la altura de los míos.
Durante la siguiente hora tomé tres wiskis, diez galletas con caviar, una conversación sobre escuelas y ventajas de la vida en provincia. Como a las once, aprovechando el llanto de uno de los niños arriba, quise despedirme, calculando que aún estarían en Mocambo los colegas en el festejo que el ayuntamiento había preparado para la prensa.
—No te vayas —pidió Anabela corriendo a la escalera rumbo al llanto—. Espera por lo menos a que baje.
—Así es, hermano, espérate a que baje —secundó Rojano, como si lo hubieran ensayado. Cuando Anabela se fue por la escalera recordó:
—Y todavía tengo ese asunto que mostrarte.
Lo dijo mirándome con la intensidad de otros tiempos, antes de desaparecer, nerviosamente, por una puerta en el fondo de la casa. Confirmé la sospecha de que toda su nueva corrección, su escenografía de equilibrio, era sólo la fachada, la apariencia adecuada a un propósito que por lo pronto no conocería.
Regresé a la hielera por el cuarto wiski y esperé.
Rojano volvió del fondo de la casa con un paquete bajo el brazo. No quiso que lo viéramos en la sala sino en un pequeño cuarto, mezcla de bodega y despacho, al que se entraba por la cochera. Había ahí un escritorio, dos archiveros empolvados, un librero sin libros y varias cajas de mango. Sobre el escritorio había una foto amplificada de Anabela corriendo hacia la cámara, la frente despejada, el pelo al viento, bien marcados los muslos bajo la falda negra, con un bosque borroso al fondo.
Apartó la foto y puso sobre el escritorio el paquete que había ido a buscar, un abultado sobre color manila que decía afuera remisiones.
“Llevo dos años tras este asunto”, dijo.
Desenredo el hilo rojo que unía los sellos del sobre con la pestaña y sacó del sobre una alforja de cuero. Más exactamente: una carpeta cuadrada, de cuero, con un centro duro y cuatro faldas cerraban una tras otra sobre los documentos de la carpeta. Las faldas tenían grabados en relieve: un potrero, un tubo fabril, un pozo petrolero, una cabeza olmeca. Y un lema escrito en grandes letras: “Romper para crear”, rubricado por otro, más pequeño: “El que sabe sumar sabe dividir”.
Rojano desplegó las faldas de cuero de la carpeta y quedaron a la vista tres expedientes envueltos en papel de china de distinto color. Con extrema delicadeza de movimientos (había empezado a sudar) abrió el primer envoltorio. Era un juego de fotos de cadáveres semidesnudos, frescas aún las hemorragias de cráneos y cuerpos, sobre las planchas de piedra de una morgue pueblerina. Eran ocho fotos de ocho cuerpos, entre ellos el de un niño de diez años, los dientes saltados por la rigidez mortuoria, los pequeños párpados a medio cerrar. Con letras de molde blancas e inseguras, se leía al pie de las fotos: Municipio de Papantla, Ver., a los l4 días de junio de 1974. Había bajo las fotos una copia fotostática del acta levantada por el ministerio público, un legajo de veinte fojas, y el plano de una propiedad rural. Rojano extendió las fotos, una por una, cuatro arriba y cuatro abajo, restallándolas por el borde, como si fueran barajas.
—Ahí las tienes —dijo, sin levantar la vista de las hileras. Su actitud denunciaba el gasto de muchas horas en el escrutinio de ese macabro solitario.
—¿Qué te parecen?
—¿Qué quieres que me parezcan?
—¿Les encuentras algo raro?
—Que las colecciones con tanto cuidado.
—Voy en serio, hermano. ¿Te dice algo la fecha?
—No.
—Son las fiestas de Corpus en Papantla.
—¿Son los muertos de las fiestas?
—Parte. Todos estos murieron en el mismo incidente.
Esperó a que preguntara por elincidente. Pregunté:
—¿Qué incidente?
—En el mercado de Papantla —explicó—. Según el acta policiaca un grupo de hombres armados entró al mercado a las once del día gritando injurias contra un Antonio Malerva. Es este.
En la hilera de arriba Rojano mostró la foto de un hombre de abdomen prominente, desnudo, con dos orificios en los costados. Tenía un gran bigote y un copete erizado que empezaba a escasear.
—Lo encontraron comiendo en el puesto de almuerzos —siguió Rojano—. Según los testigos se armó una balacera que tuvo como saldo los muertos que aquí ves. Pero hay un problema.
Hizo una pausa para que preguntara por el problema, y pregunté:
—¿Cual problema?
—Que Antonio Malerva no iba armado —dijo Rojano y volvió a callar, seguro del efecto de su revelación.
Acepté el efecto de su revelación y pregunté, con la curiosidad debida:
—¿Quién disparó entonces?
—No se sabe. El hecho es que no cayó ninguno de los agresores. Murieron la dueña del puesto y su hija.
Mostró la hilera inferior derecha de las fotos: una mujer cincuentona de rasgos indígenas con un tiro en el cuello, y una muchacha de labios abultados, con dos impactos en el pecho naciente de púber.
Siguió Rojano:
—También cayeron los demás clientes que almorzaban junto a Malerva: Próspero Tlámatl, un indio papanteco que ayudaba en esos días a la iglesia para lo que se ofreciera en las fiestas. Lo identificó el señor cura.
Señaló la hilera inferior izquierda: dos tiros en el cuello, la camisa de hilo empapada de sangre, la tez cetrina adornada por una piochita dispareja, erizada y blancuzca.
—Y este último, anónimo, al que nadie identificó —dijo Rojano.
Mostró la efigie de un campesino curtido y descarnado, sin dientes, cuyos ojos encendidos y semiabiertos recordaban la última foto del Che Guevara.
—¿Por qué el último? —dije—. Te faltan tres fotos.
De derecha a izquierda, junto a la efigie de Malerva, faltaban, en efecto, las fotos de un hombre, una mujer y el niño que había visto primero.
—A esas precisamente quiero llegar —dijo Rojano.
Las puso en el centro del escritorio:
—¿Qué les notas? —preguntó.
Para empezar, eran las más sangrientas. El rostro de la mujer sólo tenía sin mancha la punta de la nariz. Era un rostro de facciones clásicas, la nariz enérgica y fina bajaba desde la frente redonda hasta dos aletillas amplias, como dibujadas; los ojos estaban armónicamente incrustados en dos órbitas profundas, los pómulos altos eran apenas visibles en su ascenso al final de las sienes desde una de las cuales parecía manar, todavía, el líquido que había encerado esas líneas inertes.
—Son la misma familia —dijo Rojano. Señaló a los adultos:
—Raúl Garabito, agricultor, y su mujer. El menor es el hijo de ambos. Ahora, fíjate bien: los Garabito tienen impactos de bala en el cuerpo, igual que los otros. La mujer y el niño en el pecho, el hombre en el abdomen y en los costados —apuntó con su lapicero los impactos en las fotos—. Pero observa sus cabezas.
Hubo la pausa debida.
—¿Ves lo que tienen las cabezas?
Asentí mecánicamente.
—Me refiero al lugar de donde sale la sangre —precisó Rojano, con vaga impaciencia.
—De los impactos —dije—.
—De los impactos en la sien —avanzó Rojano—. Ese es exactamente el problema.
Sorbí lo que quedaba en el vaso y volví a preguntar:
—¿Cuál es precisamente el problema?
—Que mataron a todos, pero remataron sólo a los tres que andaban buscando —dijo contundentemente Rojano.
—¿No buscaban a Malerva? —pregunté.
—Eso gritaron. Pero remataron a los Garabito, no a Malerva.
—¿Dices por los impactos en la sien? —pregunté.
—Digo por los tiros de gracia —remató Rojano.
Hay cierta locuacidad en los hechos de sangre. Como reportero de policía lo había constatado muchas veces: atropellados que habían perdido los calcetines sin perder los zapatos, disparos que habían atravesado limpiamente un pulmón sin provocar más que una leve hemorragia, suicidas que se habían disparado en la sien con el único resultado de amanecer al día siguiente en su casa con una nueva raya en el peinado. Los impactos en la cabeza de los Garabito no tenían por qué sustraerse a esa lógica chocarrera de las balas.
—Eso pasa en las balaceras —dije, empecé a decir.
—¿Cuál balacera? —devolvió rápidamente Rojano.
—Dijiste que se armó una balacera en la que murió esta gente.
—Eso dijeron los testigos —precisó Rojano—. Lo que yo dije es que Malerva iba desarmado. Y ahora te añado que Garabito también iba desarmado. La pregunta entonces es ¿quién de las víctimas disparó?¿El niño Garabito? ¿Su mamá? ¿La mujer del puesto? ¿Su hija? ¿Próspero Tlámatl? ¿El desconocido? Tlámatl y el desconocido no tenían entre los dos veinte pesos en los bolsillos. ¿Te los imaginas con una pistola al cinto?
No debía imaginármelos sino seguir el razonamiento de Rojano, así que pregunté:
—¿Qué es lo que ocurrió entonces, según tú?
—Lo mismo que sucedió al mes siguiente en Altotonga —dijo Rojano, echando mano del segundo expediente.
Quitó el papel de china (morado) y desplegó el contenido sobre el escritorio. Era una colección de recortes de periódico dando cuenta del modo como un ebrio había disparado sobre una multitud en Altotonga durante las fiestas de la patrona del pueblo, el 22de julio de 1973. Había herido a cinco y matado a dos antes de darse a la fuga, explicó Rojano, cuya excitación iba en aumento. Había disparado por lo menos doce veces porque había hecho doce blancos, dijo Rojano:
—Una puntería insólita en un ebrio.
—Había corrido casi cuatro calles sin que lo alcanzaran dos policías a caballo, que supuestamente lo persiguieron:
—Una rapidez por lo menos sorprendente en un ebrio —dijo Rojano—. Y nunca lo agarraron de ahí en más —concluyó.
Sacó de su pantalón un paliacate para secarse el sudor de labios y mejillas.
—¿Pero qué pasó? —pregunté.
—Todo, lee.
Me dio el informe de la autopsia de los cadáveres cuidadosamente subrayado en rojo. En el extraño lenguaje forense, se describía ahí la muerte por disparos calibre .38 de Manuel Llaca (veintinueve años, impactos en la zona inguinal derecha, caja torácica y hombro izquierdo) y Mercedes González viuda de Martín (sesenta y cuatro años, impactos en abdomen, brazo izquierdo, glúteo derecho y sien izquierda —esto último venía envuelto en un doble círculo rojo—). Luego se detallaban las lesiones de los otros cinco heridos.
—Cuenta los tiros —dijo Rojano—. Son doce tiros, contados uno por uno.
Pregunté por los tiros.
—Revelan el mismo esquema de Papantla —dijo Rojano, secándose las manos con el paliacate—. Una balacera donde mueren varios, pero se ajusticia sólo a uno.
—¿La señora del balazo en la cabeza?
—La viuda con el tiro de gracia, sí.
—¿De dónde sacas que es lo mismo?
—Repasa las circunstancias —empezó a decir Rojano. Su compostura doméstica cedía paso a su vehemencia de siempre—: Un ebrio dispara con un revólver .38 doce disparos con los que mata a dos personas y hiere a cinco, pero no se ha inventado el revólver .38 con cargador de doce tiros. El que más, tiene ocho. Entonces o el ebrio cambió su cargador en medio de la balacera o alguien más disparó aparte del ebrio.
—Podía traer dos pistolas —dije yo.
—No traía dos pistolas. Traía una, eso es el testimonio de todo mundo. Pero aunque hubiera traído dos pistolas: ¿cómo le dio el tiro de gracia a la viuda Martín? Nunca estuvo tan cerca de ella.
—Le llamas tiros de gracia a los balazos en la cabeza. De algo se tiene que morir la gente que muere a balazos.
—¡No, no, date cuenta! —dijo Rojano poniéndose de pie—. La viuda Martín estaba caída ya cuando recibió ese tiro. Le dispararon de frente, en el abdomen primero y luego en el brazo izquierdo. El impacto en el brazo izquierdo fue el que la volteó, por eso recibió el siguiente disparo en la nalga. Pero el de la sien sólo pudieron dárselo a sangre fría, cuando ya estaba en el suelo. Aprovecharon la confusión para rematarla.
Admiré la precisión descriptiva de su versión, que denunciaba también muchas horas de recomposición mental de los hechos, a partir de la opaca colección de datos del forense.
—También le pudo tocar en la balacera —insistí.
—¿Cuál balacera, cuál? —dijo Rojano empezando a dar vueltas por el despacho, pasándose por el cuello el paliacate—. Estás frente a una ejecución, carajo, ¿no te das cuenta?
—Me doy cuenta, pero ya me acabé el wiski. ¿Está cerrado este bar?
—Claro que no. Te traigo lo que quieras.
Salió del cuarto y me acerqué a los expedientes. Los planos topográficos describían las propiedades de Raúl Garabito y Severiano Martín, la primera de 300 hectáreas en el municipio de Chicontepec, la segunda de casi 500, apaisada a lo largo de un río Calabozo, con doble pertenencia a los municipios de Chicontepec, en Veracruz, y Huejutla, en Hidalgo, ya en la fértil estribación de la Huasteca.
Abrí el tercer expediente. Volvía a incluir fotos de morgues provincianas, Huejutla esta vez, con cinco muertos cosechados durante las fiestas del pueblo (noviembre de 1974), unos meses después de Papantla y Altotonga. El recorte adjunto de El Dictamen, informaba que una cuadrilla de gatilleros (guardias blancas de los caciques de la región) había consumado metralleta en mano el homicidio de unos hermanos Arrieta, “cabecillas de organizaciones comunistas seudocampesinas de la Huasteca”, según decía el redactor con neutralidad característica. Los gatilleros habían “cumplido su meta”, seguía la nota, “irrumpiendo en un pequeño palenque y disparando a mansalva sobre la inocente multitud ahí reunida, con saldo de cinco muertos y cuatro heridos, todos ellos ajenos al conflicto, salvo los propios Arrieta, conocidos agitadores comunistas del campo hidalguense”.
Una lista mecanografiada de los muertos resumía la versión, muy distinta, de Rojano. Había señalado con una cruz no los nombres de los Arrieta, sino los de un Severiano Ruiz y un Matías Puriel. Busqué esos nombres en el informe del forense. Sobre las líneas rojas con que Rojano había señalado distintos párrafos, leí en ambos casos la misma sentencia: “También puede constatarse impacto de proyectil en zona parietal izquierda, penetrante, con desgarramiento severo de masa encefálica y quemaduras externas superficiales indicativas de haber sido disparado el proyectil a distancia no mayor de treinta centímetros”.
Empezaba la exploración del plano topográfico cuando volvió Rojano cargado de hielos y tehuacanes. Puso todo sobre las cajas de naranja y mango que tenía estibadas junto al escritorio.
—Es el mismo esquema —dijo, señalando con la cabeza el tercer expediente, mientras abría dos botellas de soda—. Los Arrieta murieron a balazos, pero los rematados fueron otros.
Había entrado ya en su relato, de modo que fui a servirme y pregunté por los rematados.
—Eran medios hermanos —dijo Rojano, empezando a beber una de las botellas de agua. Añadió sorpresivamente:
—Los dos eran hijos de don Severiano Martín, el de la viuda que ejecutaron en Altotonga.
—¿Todos de la misma familia?
—Hijos los dos de don Severiano Martín, un viejito garañón que se anduvo tirando a todas las mujeres de la zona y tuvo todos los hijos de temporal del mundo. No le dio el apellido a ninguno, pero a estos dos que remataron en Huejutla les dio unas tierras.
—¡En Chicontepec?
—Exactamente. ¿Ya viste los planos?
Asentí.
Siguió Rojano:
—El viejo Martín tenía en ese sitio cerca de mil quinientas hectáreas de la mejor tierra de la Huasteca. Murió intestado, como todos esos viejos cacicones. Pero Severiano Ruiz y Matías Puriel tenían ahí entre los dos unas 350 hectáreas. Ejecutaron a la viuda que tenía 500 y ejecutaron a los medios hermanos: ochocientas cincuenta hectáreas en total.
—¿Y quién se quedó con las tierras?
—Ese es el chiste, nadie se quedó. Las tierras quedaron libres —dijo Rojano, volviendo a excitarse con su propia explicación—. Resulta que no hay herederos ni parientes que reclamen legítimamente la propiedad sobre esas tierras. Se pueden adquirir fácilmente, con dinero y los debidos apoyos políticos.
—¿Qué es lo que quieres decir, en resumen?
—Quiero decir que se ha ejecutado a sangre fría a dos familias enteras, fabricando coartadas que desvíen la atención y que han costado en total nueve muertos y nueve heridos adicionales.
—Es una locura. ¿Cómo construiste esa información?
—¿Cómo la construí? —gritó Rojano, saltando de su silla—. No me chingues, hermano. No la construí. Pregúntame cómo la supe, no cómo la construí. En las cosas que has visto aquí no hay un solo dato amañado, una sola inconsistencia, una sola invención.
—¿Cómo la supiste, entonces?
—Anabela era ahijada y sobrina de la viuda Martín, cuyo nombre de soltera fue Mercedes González Guillaumín —dijo Rojano, sacando otra vez el paliacate—. Y además están las carpetas, las alforjas de cuero en que vienen los expedientes.
Tomé la que estaba en el escritorio, Rojano siguió:
—Cada uno de los ejecutados recibió una carpeta de esas, meses antes de recibir el tiro de gracia. La que tienes en las manos, le llegó a la viuda Martín tres semanas antes de las balas de Altotonga. Aquí tengo las otras.
Escarbó tras los cajones de naranjas y sacó otros dos cueros polvorientos, con su talabartería mexicanoide. Pasé las yemas por encima de la que tenía en las manos. Era un cuero de extraordinaria calidad, grueso pero terso y dúctil al tacto, como tela. El que sabe sumar sabe dividir.
—Llegaron los cueros con ofertas de compra de los terrenos adentro —dijo Rojano—. Yo los recuperé luego de las casas. La mujer de Garabito cerró el suyo de dos lados para hacerse una bolsa de mano. La traía en el mercado de Papantla el día que la ejecutaron. Aquí está.
Era una horrenda bolsa, le habían añadido un tirante con grapas doradas para poder usarla al hombro.
Siguió Rojano:
—El de la viuda Martín lo trajo una sirvienta suya, una como nana de Anabela. Hay mucha relación porque son familias de origen francés. Entre ellos no pronuncian Martín, sino Martán y no Guillaumín sino Guillomé. La nana dijo que los mismos cueros les habían llegado a los hijastros. Según ella, que traían mal de ojo.
—Pero dices que traían ofertas de compra.
—En realidad cada una traía un ultimátum. La oferta que traían esos cueros era la última de una larga serie.
—¿Cómo sabes eso?
—De la mejor fuente —dijo Rojano, restregando el paliacate entre sus manos—: Me lo dijo el propio comprador.
El wiski había hecho su efecto y no hubo reacción de mi parte. Pero me pareció que la historia, con todo su andamiaje, era quintaesenciadamente Rojano: desorbitada, laberíntica y con un propósito no revelado en la sombra. Agradecí su regreso, dejé de sospechar, me sentí por primera vez a mis anchas en toda la noche.
—¿Quieres decir que conoces al comprador? —pregunté—. ¿Al benefactor de estos expropietarios?
—Más que eso, mi hermano.
—¿Algún compañero de la escuela? —seguí—. ¿Un amigo de la infancia?
—No mi hermano, no. Desde hace dos años tomamos café cada que viene al puerto. Ahí es donde empieza la historia para ti.
—¿Te refieres al responsable de estas masacres?
—Al autor intelectual, sí. Cada vez que viene conversamos largo.
—¿Planean el futuro de la niñez veracruzana?
—No me chingues, hermano. ¿Cómo puedes bromear con eso?
—El que se sienta a la mesa eres tú. Y el que le colecta los muertos.
—Para sondearlo mi hermano, para conocerlo.
—¿Para qué otra cosa podría ser?
—Aguántame un minuto sin sarcasmos, Negro, la cosa no termina aquí. El problema es que casi inevitablemente será mi aliado político.
Fui a servirme el sexto wiski de la serie, cuyo efecto bienhechor iba en claro y multiplicado aumento:
—Felicidades por tu aliado —dije al volver.
—No depende de mí —dijo Rojano—. Su voz pesa en las municipales del norte del estado.
—¿Y las elecciones del norte del estado qué tienen que ver contigo? —pregunté—. Tú eres sureño, sotaventino en el peor de los casos. ¿Qué vas a hacer a las municipales del norte como candidato? Digo, aparte de planear el futuro de la niñez veracruzana.
—Así lo quiere el gobernador.
—¿Lo quieres tú?
—Lo que yo quiero no importa. Yo soy un político, voy a donde haga falta.
Pero si quieres saber lo que yo quiero, te lo digo: sí, quiero ir a Chicontepec como presidente municipal.
—Para mejor planear el futuro de la niñez veracruzana.
—No me chingues —dijo Rojano.
—No te chingo, déjame adivinar: quieres ir a Chicontepec a dar la lucha por dentro.
—Pinche Negro, me estás chingando.
—A dar la lucha por dentro contra tu aliado. Digo, para mejor planear el futuro de la niñez veracruzana.
—Para mejor romperle la madre, Negro.
—Claro, ¿para qué otra cosa?
—No me chingues hermano, me estás chingando. Te estoy hablando con el corazón, te estoy enseñando las tripas y me estás chingando.
Se sentó en la silla del escritorio y metió las manos en el pelo como si aflojara con ese masaje un gran cansancio. Enervado, como sonámbulo, tomó un trago del jaibol que yo había puesto en la mesa, luego tomó otro y un tercero, hasta engullir el jaibol con todo y hielo.
—Para estar abstemio, te encanta el wiski —le dije.
—Hay algo más —contestó, regresando de donde estaba—: Anabela es propietaria de la misma región.
Fui a los cajones de naranjas a reponer lo que Rojano había tomado, pero ya no había hielo ni soda. Serví el wiski solo y tomé.
La misma rabia absurda volvió, con la misma sensación antigua de que los enredos de Rojano con Anabela la comprometían y la arrastraban, arriesgándola injustamente:
—Me acabas de mostrar una colección de fotos de mujeres y niños ajusticiados por nada —le dije—. Y ahora me dices que Anabela podría estar en el caso. ¿De qué se trata? ¿A dónde quieres que llegue con esta vacilada?
—Anabela es propietaria de la misma zona donde los Martín y los Garabito —dijo Rojano—. Podría ser parte del mismo diseño.
—¿Ha recibido la oferta?
—No.
—¿Entonces?
—Como te digo, sus terrenos colindan con los de la viuda Martín. No son nada, veinticinco hectáreas y enmontadas en su mayor parte. Pero colindan. Y atrás, ya no sobre el río, sino sobre la estribación de la Huasteca, está El Canelo.
—¿Qué es El Canelo?
—Mi rancho.
—Luego, hay un rancho.
—Sabes perfectamente que me compré un rancho hace unos años. Son cien hectáreas, rumbo a la sierra.
—Y veinticinco de Anabela, ya son ciento veinticinco.
—Ciento veinticinco.
—De pésima tierra, supongo. Un verdadero emporio de tepetate.
—La tierra es excelente —dijo Rojano—. Pero no te traje aquí para hablar de eso, ni para que te burles de nosotros. Anabela heredó de su familia, que es familia vieja de la región. Yo compré al lado, como pude, como se compran esas cosas en México, para mis hijos, como seguro de protección contra el desempleo político. ¿Qué tiene de malo?
Serví un dedo más de wiski y lo bebí, observando a Rojano por encima del vaso. Tenía el pelo revuelto como si acabara de despertar, la guayabera empapada de sudor, los ojos inyectados, fijos en las manos que frotaba obsesivamente por los pulgares.
Tuve nuevamente la certeza de estar acudiendo a una representación, el espectáculo de la voluntad política de Rojano puesta en el inicio de un laberíntico camino que en algún recodo había empezado a incluirme. Serví un último dedo de wiski y me sentí parte de un mal sueño, en ese raro despacho de muebles de oficina y cajas de mango estibadas junto a los archiveros metálicos. Bebí y pregunté, ahora sin sarcasmo, con solidaridad atribuible a la rapidez de las últimas dosis:
—¿Qué quieres que haga?
—Qué estés al tanto —dijo ansiosamente Rojano—. Que me ayudes en la investigación de ese asunto. Que lo sueltes en la prensa nacional cuando sea conveniente y podamos ganar. Por lo pronto, que lo tengas en la mano. No estamos hablando de cualquier pendejo. Estamos hablando de una fuerza que hay que parar ahora, porque después será demasiado tarde.
—¿Cómo se llama tu amigo? —pregunté.
—No es mi amigo, es mi enemigo.
—Tu enemigo y aliado, el benefactor, ¿cómo se llama?
—Lázaro Pizarro.
—¿De dónde sale?
—Del sindicato de petroleros de la zona norte del estado.
—¿Poza Rica?
—Poza Rica.
—¿Me puedes mandar una copia de esos expedientes? Mañana a mediodía regresamos a México.
—Los tienes mañana en tu cuarto a las diez.
Alcancé a tomar otro dedito en el tránsito a la calle. Eran casi las doce y Anabela no estaba en la sala. No insistí en verla, dormiría con sus hijos encima, exhausta en su maternidad de sonajas y pañales, en los linderos de las sombras que Rojano manoseaba en el archivo.
Fui al hotel Emporio, me di un baño y salí para Mocambo. El Ayuntamiento festejaba esa noche a la prensa nacional en un fichadero llamado Terraza Tropicana. Ahí estaban todavía, empezando de hecho la jornada. Había variedad, rumba, bar abierto y muchachas. Una corista joven tomaba mint juleps en la barra, tenía una hermosa y noble nariz, como la de la mujer de Garabito, cuyo perfil liso y sangrante seguía flotando en mi cabeza.
A las doce del día siguiente, de acuerdo a lo planeado, regresó la caravana de prensa a la ciudad de México, pero no aparecieron por mi cuarto Rojano ni sus expedientes. La caravana de prensa: el largo festejo de información y dinero con que la nación inventaba cada seis años a su presidente en la campaña presidencial. Siete u ocho meses para amplificar voz y voluntad, rostro y gestos del candidato, su inocencia en el desastre precedente, su patriotismo en el arreglo que vendrá, su paso triunfal por cada pueblo, registrado en cada periódico, en cada emisora radial, en cada pantalla televisiva, hasta formar con la suma la gran efigie mayor, nuevamente mitológica, del presidente de México.
Abordábamos el avión cuando corrió la noticia del asesinato de Galvarino Barria Pérez, líder agrario del norte de Veracruz, acribillado por gatilleros en una emboscada cerca de Martínez de la Torre. Recordé los expedientes de Rojano, el sangriento estilo de la cosa agraria en el Golfo.
Y olvidé.

Morir en el Golfo
Héctor Aguilar Camín
Editorial: Debolsillo
Colección: Contemporánea
Publicación: 2023