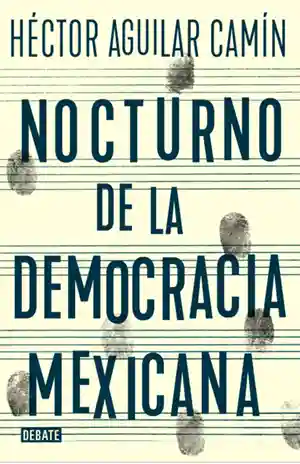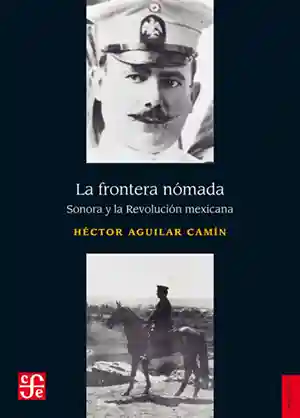Quedaron de verse en la Plaza Garibaldi, temprano, para tomar unos tequilas y timar a unos mariachis y a unos tríos con el truco de que les cantaran una canción de prueba. Caminarían después a la función de box, en la Arena Coliseo, que quedaba a cinco calles, en el número 77 de las calles del Perú. No había luces entonces en las calles de la ciudad, eran tan oscuras como antes de la luz, salvo en la Plaza Garibaldi donde todo brillaba, en especial el Tenampa, de inefectiva etimología, pues quería decir lugar amurallado pero era un lugar abierto, lo mismo que la plaza toda, a la que acudían las familias, los amantes, los turistas y los borrachos de la ciudad a beber y a cantar con mariachis y con tríos. Los mariachis eran barrigones, embutidos en atuendos de charro. Los tríos portaban bigotillos finos, corbatas luidas, trajes de solapas anchas. Mariachis y tríos deambulaban por el lugar, cantando entre los parroquianos para que estos les pidieran una canción o dos, o una tanda de canciones pagadas, cosa que sucedía normalmente cuando había al menos dos borrachos en la mesa, aunque a veces con uno bastaba. Los borrachos pedían que les cantaran como propias de sus recuerdos las canciones que acababan de oír ahí mismo, mientras chupaban. A los mariachis y a los tríos se les podía pedir de muestra una canción, sin pago, y eran tantos mariachis y tantos tríos que uno podía pedir canciones varias rondas sin pagar, durante mucho rato.

Los hijos de la casa de huéspedes que son los héroes de esta historia sabían esto y tenían probado un itinerario sabatino que consistía en ir primero a los mariachis y a los tríos, seguros de que podrían cantar y beber lo más gratis posible, sobre todo si llevaban su pachita clandestina de ron para timar a los meseros pidiéndoles cualquier trago, que rellenaban luego con su alcohol secreto durante las dos horas que pasaban ahí, haciendo tiempo para irse al box y cumplir su noche de tragos y puñetazos, materias idiosincráticas de la ciudad de aquellos tiempos, anteriores al Terremoto.
Aquel sábado tenían dinero que gastar, suficiente para estar seguros de bolsillo y portarse como ricos, es decir, como avaros.
El conducente Morales había cobrado ese fin de semana su sueldo de inspector de lecherías del gobierno. El deiforme Gamiochipi había recibido de su madre y sus hermanas el giro mensual para pagar la pensión de la casa. El criminoso Changoleón era especialista en tener siempre un dinero inexplicado en el bolsillo. El reflexivo Alatriste había cobrado la segunda de las quince colaboraciones enviadas al diario de izquierdas donde publicaba, un diario financiado por el gobierno, al cual el diario consideraba de derecha. El libresco Lezama había escrito y cobrado un ensayo mercenario sobre La Regenta para una señora rica que tomaba clases particulares de literatura. El elocuente Cachorro, que vendía medicinas en los consultorios privados de la ciudad, había recibido sus comisiones del mes. Eran pues ricos de solemnidad, como se ha dicho, y estaban dispuestos a demostrarlo gastando lo menos posible. El Cachorro había comprado las botellas de ron Bacardí que la casa había bebido el viernes anterior, por la noche, hasta bien entrado el sábado en que estamos. Al despertar de aquellas botellas, por la tarde del sábado en que estamos, El Cachorro tenía todavía un dinero sobrante, suficiente para convocar a la tribu a la escapada a Garibaldi y luego a la Arena Coliseo, pues había comprado para la función de aquella noche los dos boletos de ring side que agitaba en sus manos desde la noche previa. Todos sabían, porque lo habían hecho otras veces, que el inicio de la noche en Garibaldi, seguido por el encierro en la Arena Coliseo, era sólo el principio de la odisea nocturna que buscaban, pues al salir del box estarían todos razonablemente borrachos, con los oídos abiertos al llamado de la ciudad, como si acabaran de entrar en ella y quisieran dar un rodeo por las partes bajas y oscuras de su vientre.
Llegaron al Tenampa poco antes del anochecer. El embustero Changoleón desplegó entonces uno de sus números favoritos, cuya ejecución aquella noche habría de costarles a los hijos de la casa no volver por mucho tiempo a Garibaldi. Y fue que pidió al elocuente Cachorro que le preguntara al mesero si sabía quién era él, Changoleón, como sugiriendo, desde la pregunta, que Changoleón era otra cosa de lo que parecía, alguien especial, alguien quizá no fácil de reconocer, pero alguien cuya presencia, de ser reconocida, cambiaría de partida las reglas del mundo en que estaban.
—No empieces, pinche Chango –se adelantó el luminoso Gamiochipi, que conocía muy bien el truco, y sus complicadas consecuencias—. No empieces, cabrón.
Pero el facundo Cachorro asintió al juego de Changoleón y le preguntó al mesero, con su redondo acento yucateco, que decía a cabalidad cada palabra:
—Piense usted bien, joven rastacuero. Mire bien a nuestro amigo. Usted sabe perfectamente quién es. Mírelo bien, porque si se equivoca con su rostro puede usted estarse equivocando en su propina.
Propina nadie traía intenciones de dejar, pero lo único que había en la cabeza de los meseros de Garibaldi en aquella ciudad desinteresada, anterior al Terremoto, era la propina. Los meseros del Tenampa habían tenido propinas históricas en tiempos prehistóricos, cuyo recuerdo seguía rondando la cabeza del lugar. Por ejemplo, la legendaria propina de una noche en que habían ido al Tenampa Jorge Negrete y María Félix, con el futuro marido de María, un rico francés, quien había dejado sobre la mesa trescientos cuarenta dólares de propina, en novísimos, intocados, restallantes billetes de veinte dólares.
Oh, los billetes de veinte dólares.
El mesero miró al relajado Changoleón, quien lo miraba a su vez, risueño desde su silla, a través de sus pestañas largas y lacias, pestañas de aguacero como se decía entonces, tras de las cuales ardían unas córneas negras que el alcohol ponía estrábicas. El mesero miró unos segundos largos a Changoleón, con entornados ojos adivinatorios.
—¿No acierta usted? –lo urgió, ventajoso, El Cachorro—. ¿No le dice nada la cara de este celebérrimo desconocido?
—No, señor –admitió el mesero, titubeante y sonriente, con la sonrisa característica de las clases subalternas de aquellos tiempos, anteriores al Terremoto.
—Propina perdida –sentenció El Cachorro-. Nuestro amigo, déjeme decirlo, es el magnífico no torero conocido en todo el orbe hispánico como El Cordobés.
No sé si mucha gente recuerda en nuestros tiempos al Cordobés de aquellos tiempos, digo esto como narrador omnisciente de esta historia, pero en aquellos tiempos el nombre del Cordobés, en realidad su apodo, era como una fanfarria en el mundo hispánico, pues el Cordobés era el torero no torero que había cambiado para siempre la fiesta de los toros.
El mesero oyó la revelación de El Cachorro y se volvió de la mesa, intrigado, hacia la barra, donde convocó a un conciliábulo de los otros meseros para ver si ellos sí reconocían en la figura prieta, espaldona y pitecantropa de Changoleón, al esbelto, rubio y afilado Cordobés.
Los hijos de la casa esperaron con cara de palo el veredicto de los meseros, y a poco esperar vieron venir a dos de ellos, puestos de acuerdo, para darles la respuesta de ordenanza, la cual fue:
—Dice el patrón que la casa les invita una ronda a la salud del maestro El Cordobés.
Aquí los meseros hicieron una pausa para señalar a Changoleón, y poner sus condiciones:
—Siempre y cuando –dijeron— que el matador nos deje su autógrafo.
Changoleón asintió con la cabeza señorialmente, sin inmutarse. Dijo luego, con largueza soberana:
—Autógrafos para todos y cada uno. Pero de lo que le pidan mis amigos, traigan doble. La propina es nuestra.
Los meseros se fueron cabeceando que sí y que no.
—Olé, matador —celebró El Cachorro.
—Pinche Chango, vamos a salir corriendo de aquí, cabrón –dijo Gamiochipi.
—Yo me encargo, masturbines –dispensó Changoleón—. De mejores cuevas me han corrido.
En ese punto llegaron a la cueva Alatriste y Morales, que venían retrasados, riéndose los dos de las sandeces de Morales, capaz de hablar sin tregua mientras caminaba, como los famosos peripateadores del Estagirita.
Cuando regresaron los meseros con las copas convenidas, el Cachorro señaló a los recién llegados y dijo:
—Meseros amigos, ilotas compañeros, amplíen el bastimento solicitado a nuestros nuevos comensales, el prudente Alatriste y el ocurrente Morales.
El Cachorro tenía el don de usar palabras exactas que nadie usaba.
Les meseros trajeron los tragos pedidos, que resultaron ser diez cubas libres de las cuales los hijos de la casa bebieron como náufragos, una tras otra, mientras pedían canciones de prueba a los tríos y a los mariachis ambulantes. El Cachorro cantó una que aplaudieron los bebedores de la mesa vecina. Morales brindó con ellos, y ellos con Morales, y todos con todos, bajo las miradas duales, risueñas y recelosas, de los meseros.
Todo esto sucedía en el Tenampa, como se ha dicho, poco antes de las ocho de la noche, poco después de lo cual el Cordobés y sus amigos se habían tomado las rondas de cortesía de la casa y habían pedido a su cuenta una ronda más, reforzada con la anforita de ron clandestina de El Cachorro, la cual, aunque prevista para toda la noche, quedó fulminada ahí.
La función de box en la Arena Coliseo empezaba a las nueve. Eran las ocho cuarenta.
Changoleón sugirió:
—Como que van a mear y se van a la Coliseo. Yo arreglo aquí y los alcanzo a la entrada.
El prudente Alatriste empezó el éxodo, seguido discretamente por el sonriente Morales, quien dijo por lo bajo a los que se quedaban en la mesa:
—Amigos: el hospital de Xoco es el mejor de traumatología de la ciudad. Digo, por si se ofrece.
—La casandra calva –lo escarneció El Cachorro, aludiendo a la alopecia prematura de Morales. Pero siguió de inmediato el ejemplo de Morales, diciendo:
—Señores, me retiro veintitrés minutos a descargar el tracto urinario.
Tenía su cultura médica.
Cuando se fue El Cachorro, Changoleón llamó a los meseros y les pidió que llamaran al patrón. Cuando los meseros se alejaban en busca del patrón, Changoleón les dijo a Lezama y a Gamiochipi, que seguían sentados:
—¿Van a correr conmigo, cabrones, o voy a correr solo?
—Vas a correr solo, cabrón –respondió Gamiochipi y se levantó estilosamente de la mesa, camino a uno de los mariachis que cantaba, al que le habló en la oreja diciéndole que cuando terminaran ahí, fueran a cantar a la mesa que les señalaba con el brazo, donde estaban Changoleón y Lezama. Pero Lezama se levantó también y fue hacia el mismo mariachi de Gamiochipi, tocándose la bolsa del pantalón donde iba la cartera, que no traía, como para regatear con Gamiochipi quién iba a pagar lo que Gamiochipi pedía. Luego se apartaron los dos del mariachi, como si fueran al baño, y huyeron caminando rapidito hacia la calle de San Juan de Letrán, que cruzaba Garibaldi.
La última cosa que vio Lezama antes de salir de la plaza fue a Changoleón hablando con los meseros y con un gordo calvo de bigotes pronunciados, que debía ser el patrón. Lezama y Gamiochipi caminaron corriendito una cuadra por San Juan de Letrán, dieron a la izquierda en República del Perú, y siguieron corriendito siempre media cuadra hasta la Plaza Montero, personaje desconocido para el narrador de esta historia, y de ahí una cuadra más hasta la calle de Ignacio Allende, familiar para Lezama como reputado pero inexacto héroe de la Independencia, y media cuadra más hasta la calle de Incas, antes República de Chile, de donde les quedaba sólo media cuadra a Perú 77, donde estaba la Arena Coliseo. Caminaban ya por esa media cuadra final de las oscuras calles del Perú, a la vista de las tristes luces de la Arena, cuando vieron doblar en la distancia a Changoleón, escorzado contra el tenue fulgor de la ciudad, corriendo a toda velocidad, candidato a los Juegos Olímpicos, haciéndoles con las manos a Lezama y a Gamiochipi, en realidad a nadie, pues nada se veía con claridad en aquellas penumbras fantasmales, el conocido gesto de las legendarias corridas de Changoleón, el gesto que significaba llanamente: Corran, cabrones, nos van a agarrar.
Y eso hicieron Lezama y Gamiochipi, correr hasta la entrada de la arena, donde esperaban ya El Cachorro, Alatriste y Morales, en medio de un montón de vagos sin boleto, tantos, que era fácil mezclarse y desaparecer entre ellos. El Cachorro tenía los dos boletos de ring side en la mano, pero debajo de los boletos sus diligentes dedos habían puesto y le mostraban al boletero, como una mano de póker, cuatro billetes azules de veinte pesos, sugiriendo con ello que sus dos boletos valían por seis. El boletero aceptó la mano sin chistar y les franqueó la entrada. Sucedió esto con unto milimétrico en el momento en que Changoleón llegaba patinándose a la entrada, desaparecido de sus perseguidores. Y fue así como entraron a la Arena con sólo dos boletos, el Cachorro, Alatriste, Morales, Lezama, Gamiochipi y el sudado Changoleón.